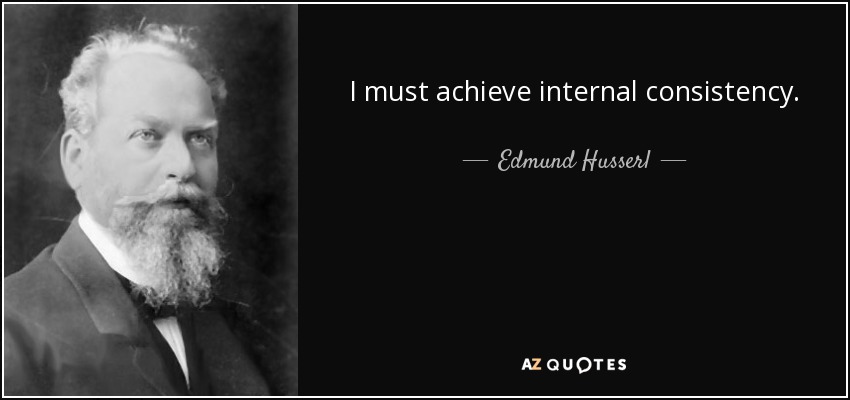De creerle a Edmund Husserl, según lo expone en La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, los hombres (los cubanos también) poseemos «dos taras» narrativas en el modo de pensar, más allá de otras minusvalías constitucionales y naturales o neoténica.
Culturalmente, a lo largo de los siglos, hemos adquirido dos malas posturas ante la realidad preñada de objetivismo fisicalista (positivismo) y de subjetivismo transcendental («buenismo»), estimaciones que constituyen equivocaciones sobre el mundo circundante y de la realidad en general. Al confundir el primero con el segundo, en una suerte de perspectiva irónica del mundo de la vida, el pensante no toma en consideración que la existencia se vuelve inauténtica, si el segundo no es capaz de discernir que arrastramos una vida irreparable con base en las dos muletas de marras.
De lo que se trata, si no he entendido mal a Husserl, es de efectuar una reparación ortopédica al pensar. Sustituir ambas muletas (la fisicalista, «laborable» y la transcendental, «festivo» de la razón como campos estrictamente separados) por otras más adecuadas para estar mejor en el mundo de la vida. Entonces Husserl propone la elaboración del archivo (colección o galería de objetos en la conciencia) como muleta.
Ahora, para pensar en el mundo de la vida no es adecuado apoyarse sobre base teóricas y metodológicas. El mejor pensador sería ahora el archivero más riguroso. Cargar con un archivo de objetos en la conciencia es estar inmunizado ante las contingencias y obstáculos del pensar en el mundo. Ese archivo, o muleta pensante, crece, se retroalimenta y se depura.
La ironía es clara: hay una diferencia notable entre la muleta de un archivo de datos y la muleta de un archivo de objetos.