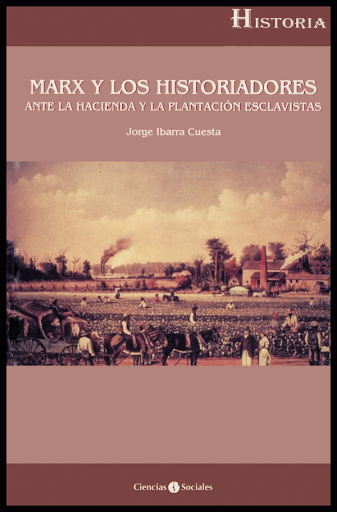Quizás, fue el tema de la historiografía cubana más socorrido en la década de 1980: los historiadores cubanos ante el dilema de la esclavitud y la dinámica del sistema de plantación, propuesta del libro de Jorge Ibarra Marx y los historiadores: ante la hacienda y la plantación esclavistas. Años después, en la década del 90, el tema se relegó a un segundo nivel, cuando se pusieron de modas los enfoques de la historia de las mentalidades y la historia de la subjetividad y social.
Aunque este libro, publicado en el 2008, pertenece a la época (1980s) en el marco del debate teórico de los cubanos marxistas sobre el tema. De hecho, ante el positivismo de la historiografía, el tema de la Plantación como categoría socioeconómica y cultural abrió un dilema como ‘problema histórico e historiográfico.
Jorge Ibarra sumó al debate en aquel entonces, el contrapunteo entre la Plantación y la Hacienda desde una perspectiva marxista. Pero el marxismo en estas coordenadas ha sido parcial. Se suscribe a la forma del modo de producción en relación con el mercado (hacienda y plantación) y jamás así podría descubrir que ambas formas de producción constituyen modos de apropiarse un espacio en lo abierto y lo criminal (para usar la fórmula heideggeriana de ‘ser en el mundo’), en el mundo interior del capital.