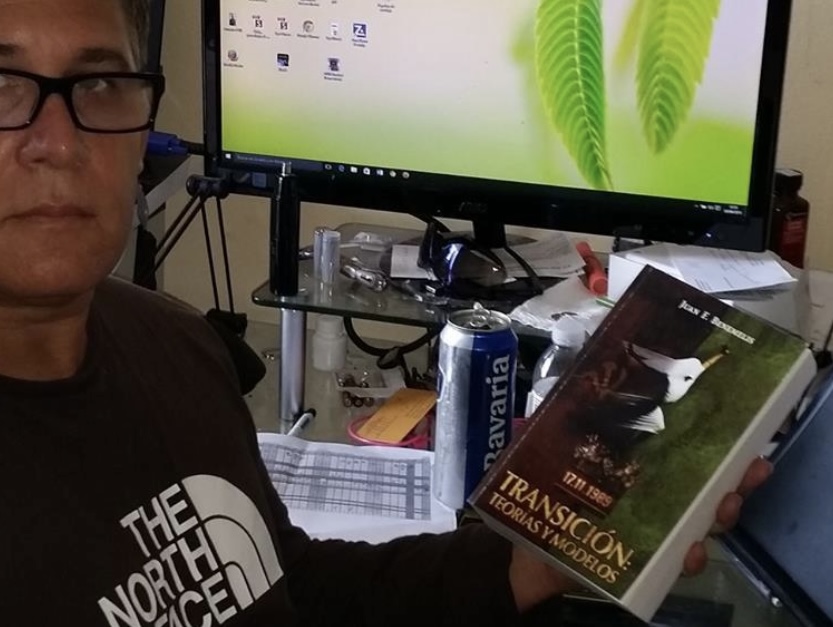Por El Colosos de Rodas
La obra Transición: Teoría y Modelo, La Revolución de 1989 del politólogo y ensayista cubano Juan Benemelis constituye un esfuerzo monumental dentro de la historiografía y la teoría política contemporánea. Con casi novecientas páginas, es una investigación exhaustiva que combina erudición documental, análisis comparativo y voluntad programática. Más que un ejercicio académico en sentido estricto, el libro tiene una vocación que trasciende el ámbito universitario. Los propios editores lo declaran desde la introducción, cuando señalan que se trata de un texto con la intención de servir como faro para la oposición pacífica en Cuba y para los cubanos en el exilio. Esta declaración inicial inscribe la obra en un horizonte práctico. No es únicamente un tratado sobre la caída del comunismo en Europa del Este, sino un intento de articular teoría y praxis en función de un proyecto democrático que aún permanece inconcluso en la isla caribeña.
El punto de partida de Benemelis es la Revolución de 1989, denominación con la que agrupa el conjunto de procesos que culminaron con el derrumbe de los regímenes comunistas en Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumanía y la propia Unión Soviética. El autor rechaza de manera explícita cualquier lectura reduccionista que atribuya aquel colapso exclusivamente a factores económicos, a la presión internacional de Occidente o a la iniciativa aislada de los movimientos disidentes. Su tesis es más compleja y multicausal. Enfatiza la interacción entre fracturas internas en las élites gobernantes, debilitamiento del discurso ideológico, agotamiento de la legitimidad simbólica, acumulación de descontento social y reconfiguración de las dinámicas internacionales tras el ascenso de Estados Unidos como única superpotencia. Este énfasis en la interacción de múltiples variables lo acerca a las tesis desarrolladas por Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter en Transitions from Authoritarian Rule (1986), donde se sostiene que los procesos de democratización son siempre inciertos, contingentes y atravesados por luchas de poder entre actores con intereses divergentes. Benemelis aporta, sin embargo, un énfasis singular en el componente cultural e ideológico, recordándonos que los sistemas políticos no colapsan únicamente por la erosión material de sus estructuras, sino también por la incapacidad de sostener un imaginario de legitimidad.
La comparación con el caso cubano es inevitable, aunque el autor se cuida de evitar traslaciones mecánicas. Cuba no es Polonia ni Hungría. El régimen de La Habana ha demostrado una longevidad singular, producto de un aparato represivo eficaz, un sistema de control social minucioso y una notable capacidad de adaptación internacional, incluso tras la desaparición de la Unión Soviética. No obstante, la experiencia de 1989 conserva, para Benemelis, un valor pedagógico innegable. Enseña que ningún sistema autoritario es eterno y que la aparente solidez puede desmoronarse en un instante cuando confluyen crisis de coerción y pérdida de legitimidad. En este sentido, el libro busca ofrecer a los cubanos del exilio y a la oposición interna un repertorio de lecciones comparativas que permitan pensar escenarios futuros, aunque no se presenten idénticos a los del pasado europeo.
Uno de los elementos más provocadores del texto es su crítica implícita a la cultura política de la diáspora. En buena medida, el exilio cubano ha privilegiado la inmediatez del activismo político, la denuncia pública, la movilización mediática y las consignas, en detrimento de la reflexión teórica y de la construcción programática. Benemelis advierte que sin un conocimiento profundo de los mecanismos de la biopolítica comunista será imposible articular estrategias de oposición que superen la retórica. Su advertencia coincide con la observación de Samuel Huntington en The Third Wave (1991), donde se señalaba que las transiciones democráticas no pueden reducirse a un estallido espontáneo de movilización, sino que requieren liderazgo intelectual y consenso sobre las reglas del juego político. Para el caso cubano, la ausencia de un debate teórico sistemático ha debilitado las posibilidades de articulación estratégica y ha confinado a la oposición a una posición reactiva más que propositiva. Desde Miami, Benemelis propone una rectificación radical: la transición no se improvisa, requiere teoría, requiere modelo, requiere pensamiento. Su insistencia recuerda la tesis de Linz y Stepan en Problems of Democratic Transition and Consolidation (1996), quienes sostienen que la democratización no es un acto puntual, sino un proceso prolongado que involucra condiciones estructurales, acción estratégica de los actores y consolidación institucional posterior.
El método que Benemelis adopta confirma esa vocación rigurosa. Su obra se apoya en una amplia documentación, en el análisis de fuentes primarias y secundarias, y en un esfuerzo comparativo que abarca diversos países y contextos. No se detiene en un caso aislado, sino que examina el conjunto de transformaciones que recorrieron Europa Central y del Este en la última década del siglo XX. Polonia y su sindicalismo organizado, Hungría y su apertura gradual, Checoslovaquia con la “revolución de terciopelo”, Rumanía con el colapso abrupto y violento, y la propia Unión Soviética con su disolución, configuran un mosaico de experiencias distintas que, sin embargo, comparten un denominador común. La pérdida de legitimidad ideológica y la incapacidad de los regímenes para absorber el cambio terminaron por desmoronar un sistema que durante décadas se presentó como invulnerable. Benemelis extrae de esa diversidad una tipología de transiciones que distingue entre las negociadas y pactadas, las que se produjeron por derrumbe súbito y aquellas que mezclaron elementos de continuidad institucional con ruptura. Ese esfuerzo tipológico permite al lector cubano reflexionar sobre los posibles escenarios de su país y evitar el espejismo de una única ruta hacia la democracia.
El carácter prospectivo de la obra se aprecia en su insistencia en que el análisis del pasado no es un mero ejercicio de erudición. La reconstrucción de la Revolución de 1989 funciona como laboratorio para pensar el futuro cubano. Al trazar patrones de transición y al desmenuzar las condiciones que los hicieron posibles, el texto abre un horizonte de reflexión sobre cómo articular, desde la oposición cubana, un proyecto democrático sostenible. Esta dimensión proyectiva otorga al libro un carácter político en el sentido clásico de la palabra: no la política reducida a coyuntura inmediata, sino la política entendida como reflexión sobre el destino de la comunidad.
La singularidad cubana introduce, sin embargo, un reto adicional. Benemelis reconoce que el régimen de La Habana posee características de lo que Juan Linz denominó “sultanismo”, un tipo de autoritarismo altamente personalizado, carente de instituciones autónomas y con fuerte concentración del poder en la figura del líder. En esos regímenes, las transiciones son radicalmente inciertas y tienden a ser abruptas. La advertencia es clara. Cuba puede experimentar un proceso de cambio inesperado, sin preparación ni articulación suficiente de la oposición, lo que derivaría en escenarios caóticos o en la reproducción de nuevas formas de autoritarismo. De ahí que el autor insista en la necesidad de construir una oposición que no se limite a la denuncia moral, sino que articule teoría, programa y estrategia.
El lugar de la diáspora se vuelve crucial en esta ecuación. Por un lado, ha mantenido viva la memoria de la nación y ha ejercido presión internacional sobre el régimen. Por otro, ha reproducido divisiones internas que han debilitado su eficacia. Benemelis propone, de manera implícita, que el exilio asuma un rol intelectual más sólido, dejando atrás la tentación de un activismo estéril y adoptando la disciplina de la reflexión. La diáspora, con sus recursos, su libertad de expresión y su acceso a espacios académicos y mediáticos, está en posición de generar el pensamiento crítico que dentro de la isla es imposible por las condiciones represivas. Esa tarea intelectual no es un lujo, sino una condición indispensable para la articulación de un proyecto político viable.
El gesto de Benemelis, al producir esta obra desde Miami, encarna una tensión fecunda. Por un lado, la distancia geográfica le otorga una perspectiva crítica, liberada de la inmediatez del contexto insular. Por otro, el compromiso afectivo con la nación cubana lo convierte en parte integral del debate sobre su futuro. Esa doble condición dota al texto de una densidad particular, pues articula teoría y praxis, distancia y pertenencia, análisis global y experiencia local. En este sentido, su obra trasciende la mera comparación académica y se convierte en una intervención política en el debate sobre la democracia en Cuba.
La conclusión que se desprende de todo este análisis es nítida. La democracia no surge de manera espontánea ni como simple consecuencia de la presión social. Es el resultado de procesos complejos que requieren estudio, teoría y estrategia. La acción sin reflexión se disipa en el vacío. La teoría sin praxis permanece confinada a la academia. La obra de Benemelis insiste en la necesidad de conjugar ambos planos. Para la oposición cubana, el mensaje es ineludible: la transición exige preparación intelectual tanto como voluntad política. El libro, con su densidad analítica, nos recuerda que los caminos hacia la libertad se trazan no solo en la calle, sino también en las páginas del pensamiento.
En tiempos donde la inmediatez del activismo parece consumir todas las energías, Transición: Teoría y Modelo, La Revolución de 1989 se erige como un recordatorio de la dimensión intelectual de la política. La teoría no es una evasión, sino una herramienta de combate. La praxis sin teoría es un gesto vacío; la teoría sin praxis es una abstracción inerte. La obra de Juan Benemelis nos devuelve a la necesidad de pensar antes de actuar, de comprender antes de enfrentar, de articular antes de movilizar. Solo así la transición dejará de ser un sueño lejano para convertirse en un horizonte posible.
Bibliografía
Benemelis, J. (2009). Transición: Teoría y Modelo, La Revolución de 1989. Miami: Ediciones Universal.
Huntington, S. (1991). The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman: University of Oklahoma Press.
Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). Problems of Democratic Transition and Consolidation. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
O’Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
También te puede interesar
-
La democracia en jaque: lecciones de la polarización estadounidense para Europa
-
El desafío de la polarización: revisitando el fanatismo y el extremismo en la política estadounidense con la lente de Morris Fiorina
-
El crítico de arte (con y sin sombrero)
-
Denis Fortún presenta «Alma vieja»
-
Charlie Kirk: Para una cosmovisión político-cristiana