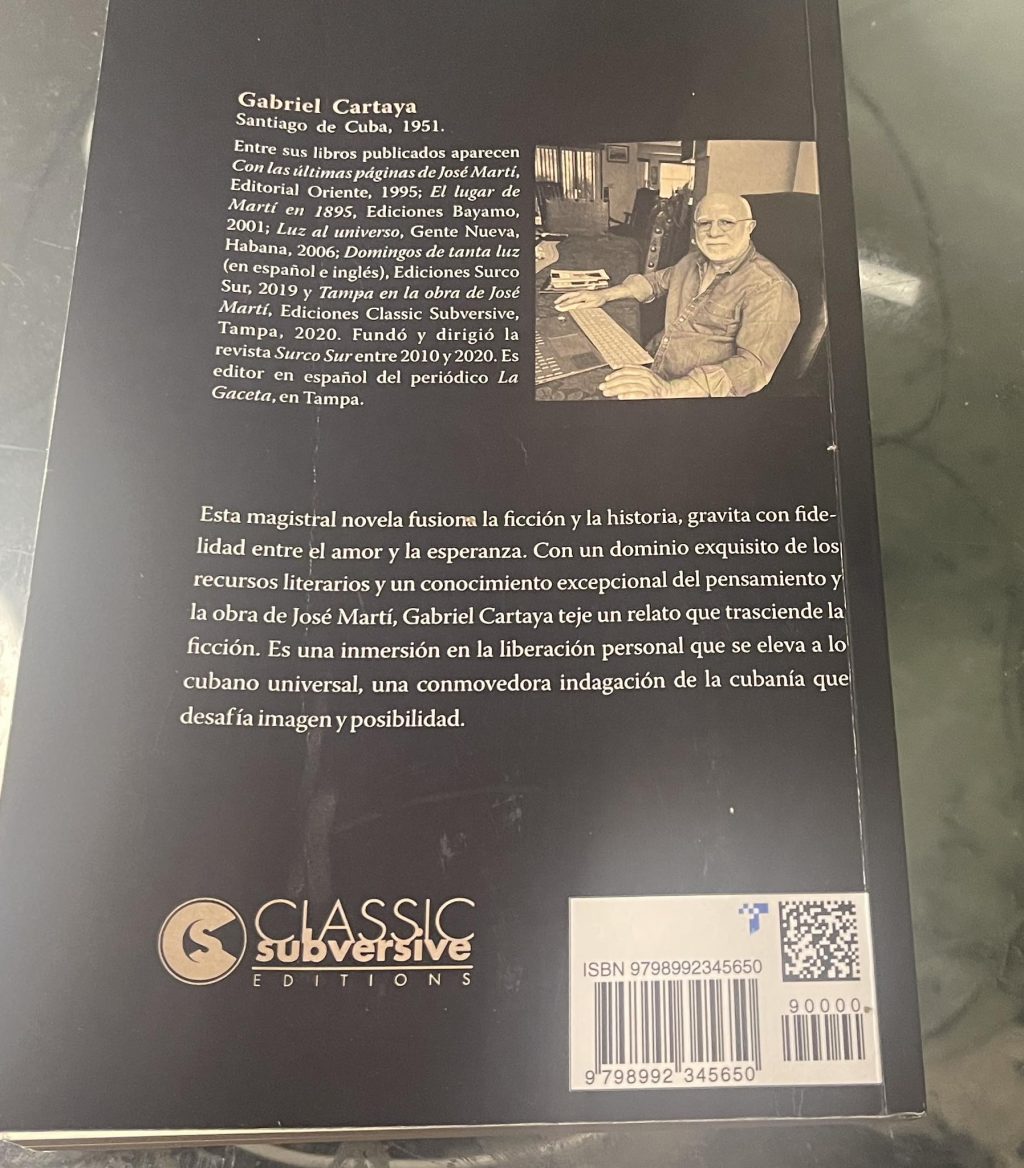Por El Coloso de Rodas
La muerte de José Martí, el 19 de mayo de 1895 en Dos Ríos, constituye no solo la caída física de un hombre sino también el punto más alto de una vida dedicada al sacrificio y a la voluntad de entrega absoluta. En esa muerte se cifra, paradójicamente, el nacimiento de lo que después será su apostolado, pues la derrota de su cuerpo lo convirtió en símbolo incorruptible de una causa más vasta que él mismo. La novela El secreto de la Andaluza de Cartaya inicia precisamente desde esa caída para tejer, en la urdimbre de la ficción, el retrato de un hombre que llevó al extremo la pasión por la libertad y el ideal de una república justa. El autor invierte en esta obra no solo recursos narrativos, sino también su conocimiento de la vida martiana, de sus amistades, compañeros de lucha y vínculos humanos, para levantar un relato que va más allá de lo histórico y se inscribe en el terreno de lo simbólico.
La novela no busca limitarse a la reconstrucción histórica de un itinerario biográfico, sino que asume el reto de recrear el complejo universo martiano, atravesado por contradicciones, anhelos, fracasos y esperanzas. Martí, a lo largo de sus cuarenta y dos años de vida, fue un ser en constante tensión entre lo íntimo y lo público, entre la soledad creadora y la acción política, entre el deber hacia los otros y la renuncia a sí mismo. Cartaya recoge esa tensión y la vuelca en su Andaluza, personaje que no solo guarda un secreto personal, sino que se convierte en depositaria de la memoria de un hombre cuyo destino es inseparable del destino de su patria.
La caída de Dos Ríos, que la novela evoca desde el inicio, no se presenta únicamente como el final, sino como el momento de revelación. Allí se condensa toda la trayectoria vital de Martí, su búsqueda incesante del mejoramiento humano, su defensa de la república soñada y su intolerancia radical hacia cualquier forma de despotismo. Para Cartaya, lo esencial no es reconstruir la batalla ni describir con minucia los hechos militares, sino captar ese instante en que un hombre se convierte en símbolo, en que la derrota física se trueca en victoria moral. La muerte, en ese sentido, no es clausura, sino apertura hacia la eternidad del mito.
El apostolado martiano, que la novela va desplegando en retrospectiva, se sostiene en la coherencia entre palabra y acción. Martí no concibió la vida como un espacio para la comodidad personal, sino como una misión. Esa misión, a menudo ingrata, implicaba sacrificios constantes, renuncias familiares, rupturas afectivas, pero también la certeza de que todo ello respondía a un destino mayor. La figura del apóstol se forja en la conjunción de la prédica y el ejemplo, en la entrega a un ideal que lo trasciende. Cartaya muestra cómo esa misión no surgió de manera repentina, sino que se fue gestando desde la adolescencia, cuando el joven Martí conoce la prisión colonial y el dolor de las cadenas. Desde entonces, su vida estuvo marcada por la convicción de que la libertad no es dádiva sino conquista, y que para alcanzarla es necesario consagrarse sin reservas.
En «El secreto de la Andaluza» aparece también, con fuerza, el tema del mejoramiento humano. Martí, lector voraz y escritor incansable, veía en la cultura no un adorno sino una necesidad vital. Para él, la educación era el único camino hacia la verdadera emancipación de los pueblos. No bastaba con expulsar al colonialismo; había que fundar un hombre nuevo, capaz de vivir en dignidad y justicia. Cartaya explora este aspecto con sensibilidad, mostrando a un Martí que dialoga con sus contemporáneos, que comparte sus preocupaciones, que escribe cartas a amigos y discípulos, y que siempre regresa a la idea de que la grandeza de un pueblo se mide por la grandeza de su espíritu. La Andaluza se convierte, en la novela, en la interlocutora simbólica de esas ideas, la mujer que escucha, guarda y transmite el fuego de un mensaje que no podía perecer con la muerte de su autor.
La república soñada ocupa un lugar central en la novela. Martí no concebía la independencia como simple ruptura con España, sino como la creación de una república de justicia y equidad. El ideal republicano que defendía era radicalmente democrático y profundamente humano. No se trataba solo de organizar instituciones, sino de asegurar que esas instituciones fueran expresión genuina del pueblo. Para Martí, la república debía ser inclusiva, sin razas privilegiadas ni clases dominantes, una patria con todos y para el bien de todos. Cartaya incorpora este sueño a su relato con la intensidad de quien sabe que el fracaso de ese ideal es también la tragedia de la nación. En la voz del narrador y en las evocaciones de la Andaluza resuenan las palabras martianas que advertían contra el peligro de un poder excluyente, de un despotismo disfrazado de república.
El equilibrio del mundo, noción martiana que condensa su visión ética y política, aparece igualmente como eje del relato. Martí no se conformaba con pensar en Cuba; su horizonte era más amplio y abarcaba a toda América. Su preocupación por el destino del continente lo llevó a enfrentar el expansionismo de los Estados Unidos, al que veía como una amenaza para los pueblos pequeños y débiles. En este sentido, su lucha no era solamente nacional, sino universal. La novela recoge esta dimensión internacional, mostrando cómo Martí enlazaba su causa con la de otros pueblos, cómo buscaba un equilibrio que impidiera la hegemonía de unos sobre otros. Ese equilibrio, que para él era sinónimo de justicia, se convierte en uno de los grandes legados de su pensamiento y de su acción.
La intolerancia contra el despotismo constituye el reverso de esa búsqueda del equilibrio. Martí sabía que el despotismo no se limita a una forma de gobierno, sino que puede infiltrarse en la vida cotidiana, en las instituciones, en las relaciones sociales. Por eso su lucha era también contra la corrupción, la mediocridad, la ambición personal. En la novela, esa intolerancia se representa en la intransigencia del personaje frente a cualquier forma de opresión. No se trata de un héroe sin fisuras, sino de un hombre que, consciente de sus debilidades, se obliga a mantenerse firme ante la tentación del poder. Cartaya logra transmitir ese espíritu con precisión, mostrando a un Martí que se indigna, que combate, que no acepta componendas, aunque ello lo lleve a la soledad y al sacrificio.
La riqueza de «El secreto de la Andaluza» radica también en su manera de mostrar las relaciones de Martí con sus compañeros de lucha y con sus amistades. A lo largo de sus cuarenta y dos años, Martí tejió una red de vínculos que fueron sostén de su vida y de su obra. Desde los amigos juveniles hasta los correligionarios del Partido Revolucionario Cubano, desde las mujeres que marcaron su intimidad hasta los discípulos que vieron en él un maestro, todos ellos forman parte del entramado humano que sostiene al apóstol. Cartaya recrea esos lazos con delicadeza, destacando no solo la dimensión política, sino también la afectiva. Martí no fue un ser aislado, aunque muchas veces se sintiera solo; su vida estuvo marcada por el diálogo constante con los otros, por la necesidad de compartir y de convencer.
El autor se detiene asimismo en la figura de Martí como escritor. La obra martiana no puede separarse de su vida: poesía, ensayo, oratoria, periodismo, todo en él respondía a la urgencia de comunicar un mensaje. En la novela, la escritura aparece como un acto vital, inseparable de la acción política. La Andaluza, en su secreto, guarda también la huella de esa palabra que no se agota, que sigue viva más allá del tiempo. Cartaya resalta cómo la escritura fue para Martí tanto refugio como arma, tanto expresión íntima como herramienta de combate. Sus versos revelan la sensibilidad del poeta, mientras sus ensayos y discursos muestran la claridad del político. En ambos casos, la palabra martiana se presenta como testimonio de una vida entregada.
En «El secreto de la Andaluza«, Cartaya deja entrever ese Martí menos visible, el de la interioridad mística y la filosofía relacional heredada del krausismo, que entendía el universo como un entramado de armonías en el cual cada ser cumple un destino en correspondencia con el todo. La novela no se limita al Martí político ni al organizador de la guerra; en su trasfondo aflora también el Martí visionario, el que intuye que la vida no se agota en lo sensible, sino que se expande en estados de conciencia donde lo espiritual se manifiesta.
La Andaluza, como personaje y símbolo, guarda un secreto que remite precisamente a esa doble esfera de lo estoico y lo místico. Por un lado, el Martí que acepta la disciplina del sacrificio y la dureza del deber; por otro, el que se abre a lo trascendente, a la «mediunidad» como forma de percepción superior. En esa dimensión, el héroe se convierte en puente entre mundos, capaz de hablar con la historia pero también con lo invisible.
Por eso, en la trama de la novela, Martí reaparece casi como en una ceremonia espiritista, espiritismo de cordón, no solo como figura recordada, sino como «espíritu guía» que orienta a través de su legado. Su voz no se extingue en Dos Ríos, sino que se oye en el presente como una vibración que busca transmitir el camino de la justicia, el equilibrio y el mejoramiento humano. «El secreto de la Andaluza» no solo recrea la historia de un hombre, sino que lo coloca en esa resonancia mística en la que Martí continúa vivo, acompañando y revelando, como un espíritu de luz que ilumina a los suyos.
Desde las páginas mutiladas del Diario de campaña de José Martí, surge el sueño trascendente que late en El secreto de la Andaluza. Allí, entre lo omitido y lo borrado, Martí esconde su misterio más íntimo, un secreto que cercena con la mano del prudente, pero que confía en clave esotérica a la Andaluza. No es una carta ni un mensaje explícito, sino un dibujo cifrado, un trazo que se enrosca como montaña y revela un hombre ascendiendo, escalando los riscos de lo imposible. En esa imagen palpita la dualidad de su espíritu, la fuerza estoica del esfuerzo y la luz mística de la trascendencia. Cartaya, al recogerlo, convierte la novela en un mapa de lo invisible, en una treta literaria, un sendero donde lo secreto se transforma en legado y donde la conciencia, como aquel escalador, se eleva hacia la cumbre de lo sublime, guiada por la evocación eterna del apostolado.