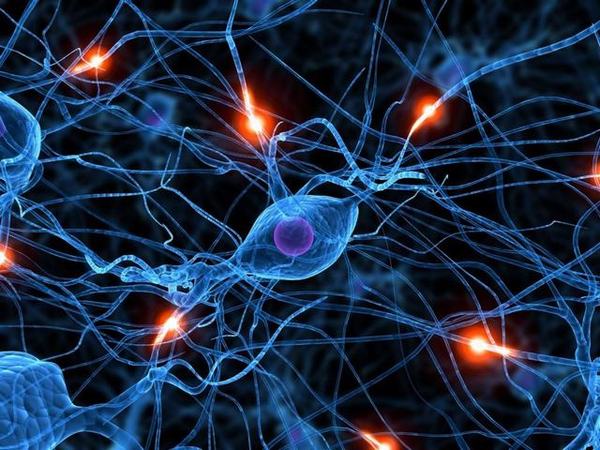La matrixiología —si se permite el término para aludir a la forma degenerada del racionalismo sistemático contemporáneo— incurre en un error estructural de principio. En lugar de comprender la lógica y las categorías de la razón como simples instrumentos elaborados por la inteligencia humana con fines operativos, las consagra como criterios absolutos de verdad. Lo que en su origen surgió como una tecnología del pensamiento, destinada a vincular de manera eficaz al sujeto con el entorno, terminó por investirse de un prestigio ontológico que no le corresponde.
Se comete así una confusión fundacional. La utilidad biológica de las estructuras cognitivas que conforman el sistema lógico-lingüístico del homo sapiens es interpretada como manifestación de lo real. Lo útil deviene verdadero. Lo que puede representarse mediante esquemas racionales es considerado existente, mientras que lo que escapa a esa representación es tachado de ilusión, error o apariencia. De este modo, la matrixiología absolutiza lo condicionado. Toma la idiosincrasia antropocéntrica de una especie como medida de lo que es y no es, como norma de lo real y lo irreal.
Este procedimiento produce una escisión fatal en la experiencia del mundo. Aparece así la distinción entre un mundo verdadero y un mundo aparente. Pero el mundo declarado apariencia —el de la multiplicidad, el conflicto, la transformación, el devenir— resulta ser, irónicamente, el único mundo que existe. Aquel en el que vivimos. Lo verdadero se traslada entonces a una dimensión abstracta, inmutable, inasequible. Se condena lo contingente, lo temporal, lo corporal, lo contradictorio. Se instala una ontología negativa de la vida.
La matriz del error se agrava al ser contaminada por una categoría moral. En lugar de aceptar el carácter operativo del conocimiento, se introduce la afirmación normativa según la cual el hombre no debe engañarse. Se afirma, como imperativo ético, que solo lo verdadero debe ser creído. Pero este «verdadero» no se refiere ya a lo comprobable, a lo útil o a lo funcional. Se ha convertido en sinónimo de lo eterno, de lo perfecto, de lo sin cambio. Así, en nombre de un principio moral mal comprendido, se descalifica la totalidad de la existencia concreta.
En consecuencia, se reemplaza el proyecto original —organizar el caos de la experiencia mediante formas útiles— por una búsqueda ilusoria de un mundo perfecto que niega todo lo que hace que el mundo sea mundo. El instrumento ha sido confundido con la esencia. La forma ha suplantado al fondo. Y lo que era herramienta se convierte en dogma.
La fatalidad que emerge de este proceso no es solo epistemológica. Es también antropológica. Se desprecia la vida por no ajustarse al modelo. Se confunde el ideal con el conocimiento. Se juzga el mundo desde esquemas que nunca fueron diseñados para juzgar, sino para actuar. Se desprecia lo que vive por el solo hecho de vivir.
De este error nace una doble consecuencia. Por un lado, los creyentes del mundo-verdad impiden la exploración libre del mundo real. Por otro, los adversarios de esa creencia, al reaccionar con furia contra la metafísica tradicional, terminan por detestar la ciencia misma. El pensamiento crítico se confunde con el odio a la razón. Así, el camino del conocimiento se ve bloqueado por los que creen demasiado y por los que ya no creen en nada.
En medio de este bloqueo epistémico, las ciencias naturales y la fisiología sufren un doble perjuicio. Por un lado, ven restringido su objeto, reducido a lo que puede ser representado sin contradicción. Por otro lado, pierden sus ventajas, pues se las despoja de su potencia afirmativa. La realidad se presenta entonces como algo que debería ser distinto. Pero imaginar que algo no debería haber sido así equivale a negar el principio mismo de la vida.
La fisiología lo muestra con brutal claridad. Toda supresión del conflicto equivale a una supresión de la fuente vital. Toda fantasía de perfección genera una lógica de muerte. Lo peligroso, lo ambivalente, lo impuro son componentes esenciales del vivir. Querer extirparlos equivale a abolir la condición humana.
Desde esta perspectiva, la matrixiología actúa como un agente de decadencia. Envenena la concepción del mundo al sustituir la pluralidad por el sistema. Detiene el conocimiento al encerrar la investigación en marcos rígidos. Mina los instintos vitales al hacerlos pasar por inmorales. Se presenta bajo formas nobles, se disfraza de ciencia, de moral, de lógica. Pero en el fondo es una voluntad de negación.
Ante este escenario, no se trata de volver al irracionalismo ni de celebrar el caos sin forma. Se trata de concebir una nueva inmunología del saber. Una forma de pensar que reconozca sus propios límites. Una inteligencia que entienda que sus instrumentos no son reflejos del ser, sino adaptaciones temporales. Una razón modesta, lúcida, autocrítica.
La filosofía no debe aspirar a dictar el orden del mundo. Debe aprender a escucharlo. No debe imponer un mapa, sino construir brújulas parciales. Lo que necesitamos no es más matrixiología. Lo que necesitamos es una conciencia inmunológica del conocimiento. Una actitud que defienda la vida en su complejidad. Una filosofía que no renuncie al pensamiento, pero que tampoco lo divinice.