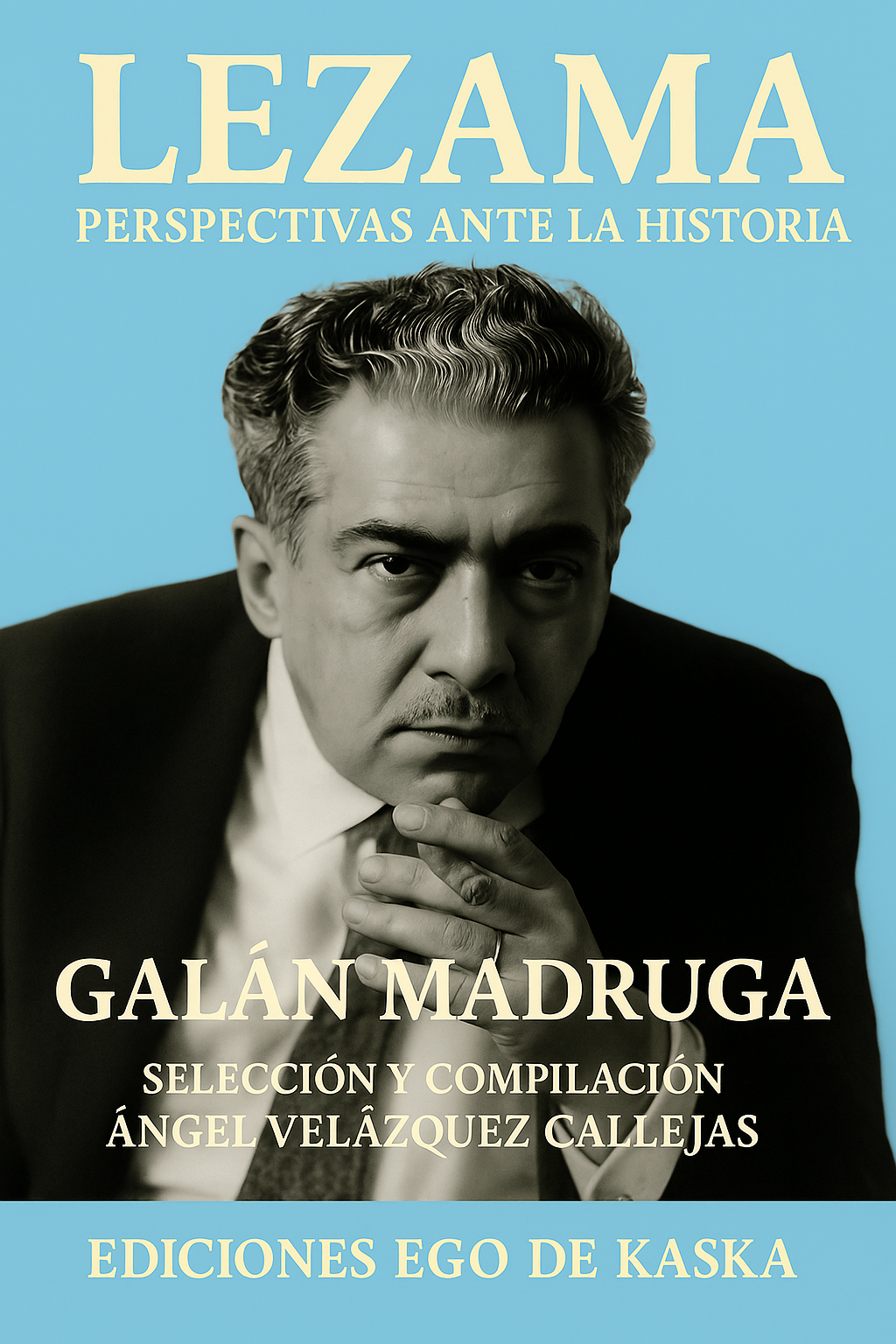Por Galán Madruga
*Este texto es un capítulo del libro Lezama: Perspectivas ante la historia, publicado en la plataforma Kindle
Acercarse a la obra de José Lezama Lima implica reconocer que la insularidad no es para él un accidente geográfico ni una circunstancia menor, sino un principio creador que organiza su visión poética. La isla se convierte en metáfora ontológica y en destino fecundo, capaz de transformar la carencia en sobreabundancia. Allí donde se suele percibir limitación y aislamiento, Lezama descubre posibilidades y riquezas. El espacio insular, lejos de clausurarse en su estrechez territorial, se presenta como horizonte germinador, como fuerza que impulsa la invención y convierte lo marginal en universal.
La insularidad alude al azar de la geografía, mientras que la insulación constituye artificio y técnica, operación consciente de recogimiento y preservación. Aunque Lezama no emplee directamente el término, su obra está atravesada por esa actitud estética que separa, filtra y metaboliza lo recibido del exterior. De manera análoga al procedimiento técnico que evita la pérdida de energía, en el plano cultural la insulación transforma lo ajeno en propio. En este sentido, la biblioteca lezamiana, saturada de tradiciones heterogéneas, es paradigma: nada ingresa de forma inmediata, todo se refracta en un tamiz barroco y retorna convertido en exceso creador. Cada libro constituye una isla y, al mismo tiempo, parte de un archipiélago donde la cultura universal se reinterpreta desde la perspectiva insular.
Ambos conceptos se necesitan. La insularidad impone la dificultad y obliga a la invención, la insulación organiza y protege esa invención. De su conjunción surge el barroquismo lezamiano, caracterizado por la proliferación de imágenes y la densidad rítmica que transforma lo limitado en resonancia ilimitada. En Paradiso la insularidad se refleja en la amplitud sintáctica, en la respiración circular de las frases, mientras José Cemí encarna la fragilidad convertida en fuerza creadora: su encierro vital se transmuta en laboratorio poético donde la debilidad se vuelve generadora de metáforas.
En La cantidad hechizada aparece formulada la clave teórica de este proceso. El ritmo funciona como apertura de lo limitado hacia lo ilimitado. La repetición intensifica y hechiza, transforma la escasez en abundancia, convierte la clausura en resonancia. En esta lógica, la insularidad se presenta como condición ontológica y la insulación como técnica de apertura; juntas permiten que el límite devenga universo simbólico. Lo escaso no empobrece, sino que acumula en la interioridad una fuerza diferida que estalla en exceso poético.
El gesto lezamiano adquiere relevancia en contraste con la tradición cubana, que tendió a leer la isla como espacio condenado a la repetición y a la dependencia. Frente a esa visión, Lezama reinterpreta: la insularidad no es castigo, es cifra de invención; la insulación no es clausura estéril, sino refinamiento. La isla deja de ser periferia para convertirse en laboratorio universal. Allí confluyen Dante y Góngora, el orfismo y la escolástica, la mitología griega y la tradición barroca, no en forma de yuxtaposición, sino como transmutación que celebra la proliferación de imágenes.
En La expresión americana se advierte con claridad cómo la dificultad insular se vincula a un destino histórico. La isla, amenazada por la repetición, se transforma en fuente de visiones, y la insulación asegura que ese torrente no se disperse, sino que alcance coherencia. Así, insularidad e insulación constituyen las dos caras de la poética lezamiana: la primera, condición ontológica; la segunda, procedimiento estético. Su conjunción convierte la clausura en abundancia y el límite en resonancia.
La metáfora de la insulación puede aplicarse también a la vida de Lezama. Su reclusión habanera, su casa repleta de libros y su resistencia a viajar fueron elecciones vitales que prolongaron esa técnica de recogimiento. Le bastó la lectura y la imaginación para construir un universo poético que prescindió de experiencias cosmopolitas. Su viaje fue interior, y en ese encierro la insulación operó como estrategia que transfiguró la clausura en apertura y el límite en resonancia creadora.
Al reflexionar sobre la obra de José Lezama Lima concluyo que ella demuestra cómo la insularidad geográfica, lejos de reducirse a un accidente circunstancial, puede devenir categoría universal. No se trata de un exotismo ni de un rasgo localista, sino de un principio creador que ilumina toda situación humana enfrentada a límites y clausuras. La insularidad se revela como condición ontológica y la insulación como técnica que transfigura esos límites en potencia creadora, de manera que lo que se percibe como escasez se transforma en abundancia.
Lezama no está solo en esta percepción, aunque lo distingue la manera en que convierte la insularidad en cifra metafísica y la insulación en método barroco. La primera se manifiesta como condición originaria, mientras la segunda opera como técnica de transfiguración. Unidas conforman la clave de una poética que convierte la dificultad en exceso, la clausura en sobreabundancia y el límite en universalidad.
Ingresar en su universo poético equivale a entrar en un laboratorio donde la isla deja de ser periferia y se vuelve centro. La insularidad impulsa la invención y la insulación organiza esa invención, lo que demuestra que en la clausura no hay pobreza, sino posibilidad de exceso. Su obra recuerda que lo universal no siempre habita en los continentes abiertos, sino también en las islas que al cerrarse logran resonar con la totalidad del universo.
En La expresión americana encuentro un momento decisivo. Allí Lezama insiste en que el aislamiento no debe entenderse como empobrecimiento, sino como estímulo creador. La dificultad insular obliga a suplir con imaginación lo que la geografía niega y en esa carencia se cifra la grandeza del barroco americano. He aprendido de esas páginas que la insularidad no es clausura definitiva, sino apertura mediada. La insulación constituye el procedimiento mediante el cual la dificultad se transforma en principio poético. El poeta muestra que donde se percibe escasez surge invención y que la carencia deviene privilegio cuando se convierte en fermento de imaginación. La insularidad aparece como detonante y lo que parecía condena se transfigura en privilegio, porque solo quien conoce sus límites convierte la metáfora en necesidad vital y la invención en práctica cotidiana.
En Tratados en La Habana descubro otra clave para comprender la insulación en un sentido metafísico. Lezama sostiene que el hombre vive rodeado por lo incomprensible y esta afirmación revela que la insulación no es únicamente cultural, sino también existencial. El ser humano permanece separado del absoluto por una barrera que protege y limita al mismo tiempo, y esa distancia no es prisión, sino condición necesaria para el despliegue de la imaginación. Desde ese aislamiento frente al misterio se tienden puentes de metáforas, se bordean los contornos de lo inefable con imágenes, se lo intuye mediante símbolos y se lo recrea en alegorías. Precisamente en esa separación se cifra lo más alto de la experiencia creadora. La insulación se convierte en condición ontológica de toda poética, ya que sin distancia no hay tensión productiva y sin límite no existe impulso inventivo.
Comprendo además que la insularidad se hace visible en la recurrencia del mar, el horizonte y el oleaje en su obra, signos geográficos que se transfiguran en símbolos metafísicos. El mar no es solo paisaje ni mera referencia al entorno físico, sino espejo de la condición existencial del hombre insular, frontera que delimita y a la vez abre hacia lo indeterminado. La insulación, por su parte, se advierte en la actitud del escritor que erige murallas de imágenes para protegerse del presente inmediato y para filtrar lo universal. La insularidad obliga a inventar y la insulación regula la invención. Una marca el horizonte de la experiencia, la otra organiza los recursos para enfrentarlo. La insularidad constituye la condición externa que impulsa la imaginación y la insulación la respuesta interna que ordena esa energía creadora.
En el plano del idioma también se perciben estas categorías. El español cubano, siempre permeable a influencias diversas, encuentra en Lezama una defensa barroca que lo rescata de la fragilidad periférica y lo eleva a sistema poético. La insularidad de la lengua se expresa en su distancia respecto al castellano peninsular, en el roce inevitable con hablas africanas, anglosajonas y caribeñas, en esa condición fronteriza que podría haberse leído como debilidad y que en su escritura se convierte en signo de fecundidad. La insulación se percibe en la exuberancia léxica y en la proliferación de imágenes que resguardan el idioma, lo rodean de metáforas sucesivas y lo proyectan hacia lo universal. En Lezama cada palabra aparece sostenida por un coro de voces que la defienden en su exceso y la salvan en la densidad barroca. Allí donde otros habrían visto marginalidad expresiva él erige fortaleza y encuentra ocasión para una expansión que, nacida en la periferia, alcanza la universalidad a través de la espesura de la metáfora.
Siguiendo este razonamiento concluyo que Lezama convierte la geografía en ontología, porque la isla deja de ser accidente territorial y se vuelve metáfora del ser. Habitarla significa vivir rodeado de límites y de lo incomprensible, condición que se transforma en fundamento de una visión metafísica. La insulación deja de ser técnica física y se revela como experiencia existencial, pues el sujeto se sabe insulado frente al infinito y desde esa separación construye puentes de imágenes con los que bordea el misterio. En ese gesto la isla, que en principio parecía encierro, se transmuta en apertura, y cada frontera se convierte en espacio de invención poética.
La lectura de Paradiso muestra cómo la enfermedad se convierte en apertura, La cantidad hechizada transforma la repetición en ritmo creador, La expresión americana concibe la dificultad como privilegio y Tratados en La Habana asume la insulación como condición metafísica. Estas obras me permiten afirmar que, en Lezama, la isla no se vive como límite, sino como principio, que el aislamiento no es clausura sino posibilidad, que la carencia se convierte en sobreabundancia y que la presión del límite se transmuta en expansión verbal. La metáfora, instrumento central de su poética, abre lo clausurado y convierte el límite en resonancia.
De este modo la insularidad se cifra como condición americana y la insulación como condición humana. América, concebida como isla o archipiélago cultural, ha debido inventar caminos frente al peso de las tradiciones metropolitanas, y el hombre, criatura insulada frente al absoluto, ha tenido que crear lenguajes capaces de bordear lo incomprensible. Ambos movimientos confluyen en la poética lezamiana, que no se resigna al límite, sino que lo transforma en símbolo de expansión. En esta operación el barroco deja de ser ornamento y se manifiesta como respuesta necesaria a la dificultad, como proliferación verbal que defiende frente a la carencia y abre desde la limitación un espacio universal.
En este contexto cada metáfora funciona como acto de insulación. La palabra, al rodearse de otras, se protege del silencio y del vacío, se sostiene en la espesura y se proyecta más allá de sí misma. La escritura lezamiana aparece así como selva, proliferación inagotable donde la metáfora opera como muralla frente al misterio. Esa muralla no encierra, sino que abre, porque no se levanta en línea recta, sino en espiral ascendente. Cada imagen, insulada frente al absoluto, se convierte en trampolín hacia lo incomprensible y en ese salto revela la esencia de su poética, que consiste en transformar el límite en forma de infinito.
Esta concepción modifica también mi manera de entender la relación entre el hombre y su circunstancia. No somos criaturas aisladas en el sentido de la pobreza, sino en el de la oportunidad, porque el límite es impulso y la dificultad riqueza. La insularidad nos sitúa en el borde, la insulación nos permite resistir en ese borde y levantar desde allí un mundo de imágenes. El mar que rodea la isla deja de ser amenaza y se convierte en promesa, la barrera que nos separa del absoluto no es condena, sino condición de la libertad creadora.
Una antropología que busque aprovechar al máximo nuestras capacidades de pensamiento debe enfrentarse al problema de cómo se enlazan lo arcaico y lo sensible con lo distanciado y lo abstracto. Se trata de explicar cómo el ser humano encuentra motivación en situaciones simbólicas que él mismo produce y de allí surge la gran pregunta sobre el modo en que logramos organizarnos en grandes poblaciones. Esta cuestión toca necesariamente la diferencia sexual, la brecha generacional y la necesidad de socialización bajo nuevas condiciones históricas.
Desde la obra de Lezama descubro que esta tensión entre lo arcaico y lo abstracto, entre lo inmediato sensible y lo mediado por los símbolos, no se resuelve mediante una síntesis racionalista, sino por el rodeo poético de la metáfora. El poeta anticipa la problemática al sostener que la imaginación no es ornamento, sino órgano de conocimiento, y que el ser humano solo puede atravesar la barrera de lo incomprensible mediante la creación de imágenes capaces de enlazar lo inmediato con lo distante. Lo arcaico, bajo la forma de rito, mito o fiesta, no desaparece frente a la abstracción moderna, sino que retorna transfigurado en nuevas estructuras simbólicas que sostienen la vida colectiva. En La expresión americana se insiste en que la dificultad no debe entenderse como pobreza, sino como privilegio creador, y en esa afirmación se cifra la posibilidad de comprender cómo las sociedades han conseguido organizar grandes poblaciones sin romper el vínculo con lo originario.
La diferencia sexual, la distancia entre generaciones y las tensiones sociales no aparecen en la obra de Lezama como simples datos sociológicos, sino como elementos arcaicos que deben ser insulados y traducidos en símbolos capaces de integrarlos en la vida colectiva bajo condiciones renovadas. El mito, la religión, la literatura y la política se revelan como mecanismos de insulación que permiten que esas diferencias no destruyan la cohesión social, sino que alimenten la invención cultural. En su visión el ser humano no se motiva únicamente por la satisfacción de necesidades inmediatas, sino porque en cada abstracción resuena el eco de lo arcaico, la persistencia del mito y la huella de lo sensible en el corazón de lo abstracto.
Puede sostenerse que la gran pregunta acerca de cómo logramos motivarnos para organizar grandes poblaciones encuentra en Lezama una respuesta barroca. Lo hacemos mediante la proliferación de imágenes que median entre el límite y el exceso, entre lo inmediato y lo absoluto. Así como la insularidad obliga a inventar y la insulación regula y protege esa invención, de igual modo la sociedad encuentra en la metáfora y en la poesía los instrumentos que le permiten estructurarse en medio de tensiones insuperables. El hombre, siempre insulado frente al absoluto, construye símbolos que convierten la diferencia en puente y la distancia en comunicación, transformando la fragilidad en fuerza creadora.
La obra de Lezama puede leerse entonces como una antropología poética, una reflexión sobre la manera en que lo arcaico se enlaza con lo abstracto a través de la metáfora, cómo lo sensible se integra con lo distante mediante la proliferación barroca, cómo la carencia se transmuta en sobreabundancia por medio del lenguaje. En este movimiento se halla la clave de su propuesta, pues la motivación humana no es solo económica ni racional, sino esencialmente simbólica. Nos organizamos porque somos capaces de imaginar, de poetizar, de convertir la dificultad en forma y la distancia en ritmo. En esa potencia simbólica radica la posibilidad de que una isla contenga al universo y de que una cultura marginal se proyecte como universal.
Desde esta perspectiva, una antropología que aspire a comprender cómo el ser humano logra motivarse para organizar grandes poblaciones debería atender a la lección lezamiana. No basta con medir flujos materiales ni con describir sistemas abstractos. Es necesario descifrar metáforas, interpretar imágenes y reconocer en el exceso barroco el espacio donde lo arcaico y lo abstracto se entrecruzan. En la espiral de la metáfora el hombre encuentra motivación para convivir, para socializar, para crear instituciones que, aunque abstractas, se alimentan de la savia arcaica que convierte cada clausura en apertura y cada límite en principio creador.
Lo que en Lezama parecía destino geográfico se revela, a la luz de esta interrogante antropológica, como destino universal. Todos somos insulares porque vivimos rodeados de límites. Todos estamos insulados porque habitamos frente al misterio. Todos necesitamos imágenes que transformen la separación en comunión. En esta respuesta poética se cifra la gran pregunta. Nos organizamos en grandes poblaciones porque somos capaces de imaginar universos en el interior de una isla, porque convertimos el aislamiento en apertura, porque hallamos en la metáfora el puente que une lo arcaico y lo abstracto, lo sensible y lo distante, lo inmediato y lo universal.
El batey, en la historia cubana, no fue únicamente un espacio utilitario asociado al ingenio azucarero. Más allá de su función económica, se constituyó como núcleo simbólico, condensación de relaciones sociales, de rituales cotidianos y de imaginarios compartidos. Desde la mirada lezamiana este surgimiento alrededor del ingenio responde a la lógica de la insulación. El ingenio fue núcleo productivo, máquina que articuló trabajo y explotación, pero su poder centrípeto exigió la creación de un ámbito capaz de insularse frente al caos exterior y organizar la vida en torno a una imagen común. Ese ámbito fue el batey, expresión concreta de cómo la insulación permite transformar la clausura en espacio comunitario y la presión de lo económico en invención cultural.
Así como el ser humano, según Lezama, se encuentra insulado frente al absoluto y construye metáforas para filtrar lo incomprensible, de manera semejante la comunidad se protege frente a la vastedad de la plantación y el desorden de lo natural mediante la fundación del batey. Este no es únicamente un conjunto de barracones, casas y caminos, sino un centro simbólico que organiza la existencia y la dota de sentido. En ese espacio se concentra la vida social, se despliega la religiosidad popular, se conservan las tradiciones orales y se tejen los gestos cotidianos que modelan la cohesión comunitaria. Puede decirse que el batey constituye una forma de insulación colectiva frente a la intemperie de la plantación.
Lezama sugiere que allí donde la isla impone su límite surge la necesidad de inventar un espacio donde ese límite se convierta en exceso. La plantación azucarera, inmensa y repetitiva, amenazaba con diluir al hombre en la monotonía del monocultivo. La respuesta histórica y simbólica fue el batey, núcleo de densidad imaginaria, espacio insulado que permitió a hombres y mujeres organizar su vida en torno a un centro. Desde esa perspectiva el batey puede entenderse como metáfora arquitectónica de la insulación, una fortificación contra el vacío, una muralla de casas y caminos que otorga sentido y transforma al ingenio en principio de vida comunitaria además de máquina de explotación.
La fenomenología lezamiana de la insulación ayuda a comprender por qué el batey no desapareció como simple apéndice del ingenio. Adquirió vida propia con ritmo, música, rituales y fiestas, manifestaciones que constituyeron un barroco popular, proliferación de imágenes y prácticas religiosas que defendían a los individuos de la intemperie material y simbólica. El batey no solo protegía, también generaba cohesión y se convertía en matriz de comunidad.
Podría afirmarse que el batey guarda con la plantación una relación semejante a la que la metáfora mantiene con el misterio. Es dispositivo de mediación, filtro que organiza lo disperso y núcleo de símbolos que hace posible habitar un entorno hostil. En la visión de Lezama esa capacidad de transformar lo informe mediante la insulación es lo que convierte la carencia en abundancia. Allí donde el ingenio imponía monotonía y rigor, el batey erigía la espiral del canto, de la risa, de la religiosidad sincrética y del gesto cotidiano elevado a mito.
Desde esta perspectiva el batey alrededor del ingenio no puede reducirse a un hecho económico ni a una contingencia histórica, sino que debe leerse como metáfora de la insulación. Es la comunidad que se protege del exceso de lo real, que organiza la vida en torno a un centro y que convierte la dificultad en principio creador. De la misma manera que la isla contiene al universo en su limitación, el batey concentra la vida comunitaria en medio de la vastedad de la plantación. Su potencia simbólica radica en ser un espacio insulado que, lejos de clausurar, abre hacia la invención y hacia la creación colectiva.
La perspectiva fenomenológica de la insulación permite entender por qué el batey trascendió la condición de accesorio del ingenio. Alcanzó autonomía como espacio vivo, dotado de ritmo y celebración, donde la proliferación barroca de imágenes, cantos y prácticas religiosas defendía a los individuos tanto de la intemperie material como de la simbólica. No solo resguardaba, sino que producía cohesión, y en ese gesto se consolidaba como el verdadero núcleo de la comunidad.
Lo que en Lezama parecía destino geográfico se convierte, a la luz de esta reflexión antropológica, en destino universal. Todos somos insulares porque vivimos rodeados de límites. Todos estamos insulados porque habitamos frente al misterio y en ese mismo aislamiento necesitamos imágenes que transformen la separación en comunión. Esa es la respuesta poética a la gran pregunta de cómo nos organizamos en grandes poblaciones. Lo hacemos porque somos capaces de imaginar universos en el interior de una isla, de convertir el aislamiento en apertura y de hallar en la metáfora el puente que enlaza lo arcaico con lo abstracto, lo sensible con lo distante, lo inmediato con lo universal.
El batey, en la historia cubana, no fue únicamente un espacio funcional al servicio del ingenio azucarero. Más allá de su utilidad económica se constituyó como núcleo simbólico, condensación de relaciones sociales, de rituales y de imaginarios compartidos. Desde una lectura lezamiana este surgimiento responde a la lógica de la insulación. El ingenio es la máquina productiva que articula trabajo y explotación, pero su fuerza centrípeta exigió un ámbito que se aislara del caos exterior y organizara la vida en torno a una imagen común. Ese ámbito fue el batey.
Del mismo modo que el hombre se reconoce insulado frente al absoluto y elabora metáforas para bordear lo incomprensible, la comunidad se protege frente a la vastedad de la plantación y frente a la intemperie de lo natural mediante la creación del batey. Este no se reduce a un conjunto de barracones, casas y caminos, sino que se configura como centro simbólico que organiza la existencia y la dota de sentido. Allí se concentra la vida social, se despliega la religiosidad popular, se preservan tradiciones orales y se entrelazan los gestos cotidianos que sostienen la cohesión comunitaria. El batey se erige como forma de insulación colectiva frente al vacío y frente a la monotonía que imponía la plantación.
Lezama sugiere que donde la isla impone límites surge la necesidad de inventar un espacio en el que esos límites se conviertan en exceso creador. La plantación azucarera, extensa y repetitiva, amenazaba con diluir al hombre en la uniformidad del monocultivo, y la respuesta consistió en el batey, núcleo de densidad simbólica que organizaba la vida alrededor de un centro. De ese modo el batey se convierte en metáfora arquitectónica de la insulación, muralla de casas y caminos que produce sentido y transforma al ingenio en principio de vida comunitaria además de maquinaria de explotación.
La fenomenología lezamiana de la insulación permite comprender por qué el batey no desapareció como apéndice funcional del ingenio, sino que alcanzó autonomía y adquirió vida propia con ritmo, música, rituales y celebraciones. Allí la insulación se desplegó como barroco popular, proliferación de imágenes, cantos y prácticas sincréticas que protegían a los individuos de la intemperie material y simbólica. El batey no solo resguardaba, también cohesionaba y al hacerlo generaba comunidad.
Desde esta perspectiva el batey no puede interpretarse únicamente como fenómeno económico ni como contingencia histórica. Debe comprenderse como metáfora de la insulación, expresión de una comunidad que se protege del exceso de lo real, que organiza la vida en torno a un centro y que convierte la dificultad en germen creador. Así como la isla contiene al universo en su limitación, el batey concentra la vida colectiva en medio de la vastedad de la plantación. Su potencia simbólica se encuentra en ser espacio insulado que lejos de clausurar abre a la invención y a la creación compartida.
El legado lezamiano se revela como una ética y una estética del límite. Habitar la isla significa habitar el misterio y vivir en la tensión entre clausura y apertura, entre escasez y abundancia, entre aislamiento y comunicación. La insularidad constituye signo de nuestra circunstancia y la insulación el gesto con que respondemos a ella. Juntas configuran una poética que enseña a transformar la carencia en exceso, el silencio en palabra y la clausura en apertura universal. En esa lección se cifra no solo la originalidad de Lezama, sino también la fuerza que mantiene viva la vigencia de su proyecto creador.