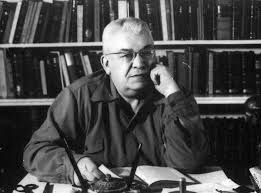Por Galan Madruga
La figura del inquisidor como antropólogo, tal como la propone Carlo Ginzburg, ofrece un prisma fértil para repensar la tradición antropológica y etnológica cubana. Si el inquisidor es, en cierto modo, un “etnógrafo de la represión”, cuyos expedientes procesales funcionan como cuadernos de campo involuntarios, buena parte de la antropología hecha en Cuba puede leerse como una reescritura crítica de esos antiguos dispositivos de poder: una transición desde el archivo punitivo hacia el testimonio dialogado, desde el interrogatorio jerárquico hacia la voz compartida.
Ginzburg insiste en el carácter dialógico de las fuentes inquisitoriales y en la tensión entre la búsqueda de “la verdad” de los jueces y la resistencia estratégica de los acusados. Esa tensión, atravesada por la desigualdad de poder, produce textos cargados de distorsiones, pero también de indicios, silencios, rubores y desplazamientos que el historiador puede leer a contraluz.[1] El inquisidor empuja, sugiere, induce; el acusado se pliega o se resiste, se apropia de estereotipos o los subvierte. La documentación es, a la vez, archivo de violencia y archivo de voces.
En el caso cubano, dicha dialógica asimétrica reaparece, transformada, en el tránsito que va del criminólogo positivista Fernando Ortiz de comienzos del siglo XX a la etnografía más participante de Lydia Cabrera, Miguel Barnet o Jesús Guanche. Ortiz inicia su obra sobre la “hampa afrocubana” —Los negros brujos, Los negros esclavos, Los negros curros— desde una matriz jurídica que lo sitúa más cerca del inquisidor que del antropólogo relativista moderno. En esos textos tempranos, la brujería, el ñañiguismo o el “delito” aparecen bajo el signo del peligro social.[2] El archivo judicial —declaraciones, expedientes, denuncias policiales— funciona como cantera privilegiada. Ortiz, como los inquisidores estudiados por Ginzburg, cree estar arrancando verdades ocultas bajo la presión del aparato penal.
Sin embargo, la trayectoria de Ortiz es también la historia de una lenta desinquisición.[3] El mismo autor que en 1906 veía en la brujería un residuo criminal, terminará décadas más tarde elaborando conceptos como transculturación y ajiaco, que desactivan la matriz punitiva y abren paso a una visión relacional, creativa y sin jerarquías de las culturas en contacto. Esa torsión teórica puede releerse como un desplazamiento desde el modelo inquisitorial —que ordena y condena— hacia un modelo antropológico que busca comprender la lógica interna de las prácticas culturales.
Lydia Cabrera radicaliza este giro. Su monumental El Monte, considerado una “biblia” de las religiones afrocubanas, se funda en un diálogo que invierte la lógica inquisitorial, pues ya no se trata de arrancar confesiones, sino de construir confianza, de asumir que el secreto, la omisión o el doble sentido forman parte del campo.[4] Sus cuadernos de campo —hoy conservados en parte en archivos de Miami y Madrid— documentan un intercambio donde la voz subalterna no aparece sometida, sino potenciada.
Miguel Barnet lleva aún más lejos esa dimensión al convertir el testimonio individual en forma literaria y etnográfica. Biografía de un cimarrón funciona como una contra–acta procesal, mientras el esclavo fugitivo del XIX aparece en el archivo oficial como cuerpo perseguido, Barnet le otorga un espacio para narrarse a sí mismo.[5] La voz de Montejo, aunque mediada por el montaje del etnógrafo, emerge como sujeto histórico pleno, portador de una memoria que escapa a la mirada judicial y policial.
Jesús Guanche amplía el espectro al pensar los “componentes étnicos de la nación cubana” como resultado de una larga historia de etnocidios, resistencias y mestizajes. Sus trabajos pueden releerse a la luz de Ginzburg como una recomposición del archivo inquisitorial en clave antropológica: un intento de mirar el pasado desde la perspectiva de los sujetos antes sospechosos, disciplinados o corregidos.[6]
A esta discusión debe añadirse un elemento imprescindible para comprender la especificidad cubana: la densa y casi inexplorada masa de legajos, expedientes y sumarias que reposan en archivos parroquiales, notariales y provinciales, y que contienen rastros de conflictos inquisitoriales —reales, simulados o adaptados— desde el siglo XVI hasta el XIX. Aunque Cuba nunca tuvo un tribunal del Santo Oficio estable, sí existió un entramado inquisitorial difuso compuesto por comisarios, visitadores eclesiásticos y jueces con facultades cuasi-inquisitoriales. Las fuentes muestran bigamia, blasfemia, judaizantes, curanderismo, hechicería, litigios por prácticas africanas y numerosas querellas en las que la sospecha religiosa se superpone a tensiones de clase o raza.[7]
Este corpus refleja tanto conflictos rurales —pleitos entre esclavos y mayorales, tensiones en ingenios y haciendas— como disputas urbanas —rivalidades entre curas y cofradías, pugnas por bailes “indecentes”, denuncias cruzadas entre vecinos. Pero, pese a su riqueza, no existe aún un relato historiográfico estructurado que organice esta documentación ni explore nuevas aristas del fenómeno inquisitorial en la historia de Cuba. La ausencia de ese relato impide comprender cómo las microformas de control moral y religioso moldearon procesos mayores, habida cuenta la transculturación, la resistencia afrodescendiente, la formación del Estado colonial y la imaginación social del castigo.
Ginzburg recuerda que los inquisidores, sin saberlo, producían una rudimentaria mitología comparada al intentar encajar en sus categorías doctrinales figuras folclóricas como Diana, Herodías o Madonna Oriente.[8] En Cuba, algo similar ocurre con los registros coloniales que describen cabildos, cofradías ñáñigas o prácticas mágico-religiosas africanas. Ortiz acepta inicialmente esas clasificaciones estatales, pero su obra madura consiste en desandar ese camino; Cabrera preserva palabras africanas ilegibles para el poder colonial; Barnet legitima la voz de un cimarrón; Guanche reconstruye genealogías culturales borradas.
La reflexión ginzburguiana sobre el “error referencial” es clave: ni las actas inquisitoriales europeas ni los expedientes coloniales cubanos son meras ficciones. Se trata de textos atravesados por cuerpos reales, dolores reales y resistencias reales.
El inquisidor como antropólogo es una advertencia metodológica e interroga las asimetrías del etnógrafo, obliga a revisar las categorías heredadas y cuestiona el “derecho de interpretación” que la antropología a veces se arroga. En un país donde la disciplina ha estado vinculada a proyectos estatales de integración simbólica, esta advertencia es crucial. Las investigaciones recientes sobre racismo estructural, religiones afrocubanas, cimarronaje o memoria colonial obligan a releer tanto los expedientes inquisitoriales como las etnografías del siglo XX con la misma sospecha crítica.
De hecho, la antropología cubana —de Ortiz a Cabrera, de Barnet a Guanche— aparece como un largo proceso de desinquisición epistemológica, es decir, una transformación del archivo punitivo en archivo de voces; del castigo en escucha; del control en reconocimiento. En esta tensión fecunda entre inquisidor y antropólogo se juega, quizá, la clave para releer la memoria profunda de la cultura cubana.
[1] Carlo Ginzburg, El hilo y las huellas. Barcelona: Península, 2010.
[2] Fernando Ortiz, Los negros brujos. La Habana: 1906.
[3] Fernando Ortiz, Contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. La Habana: 1940.
[4] Lydia Cabrera, El Monte. Miami: Ediciones Universal, 1954.
[5] Miguel Barnet, Biografía de un cimarrón. La Habana: Instituto de Etnología y Folklore, 1966.
[6] Jesús Guanche, Componentes étnicos de la nación cubana. La Habana: Editorial de Ciencias Sociales, 1983.
[7] Véase Archivo Nacional de Cuba, Fondo “Asuntos Eclesiásticos”, varios expedientes entre 1680–1830.
[8] Ginzburg, Historia nocturna. Barcelona: Muchnik, 1991