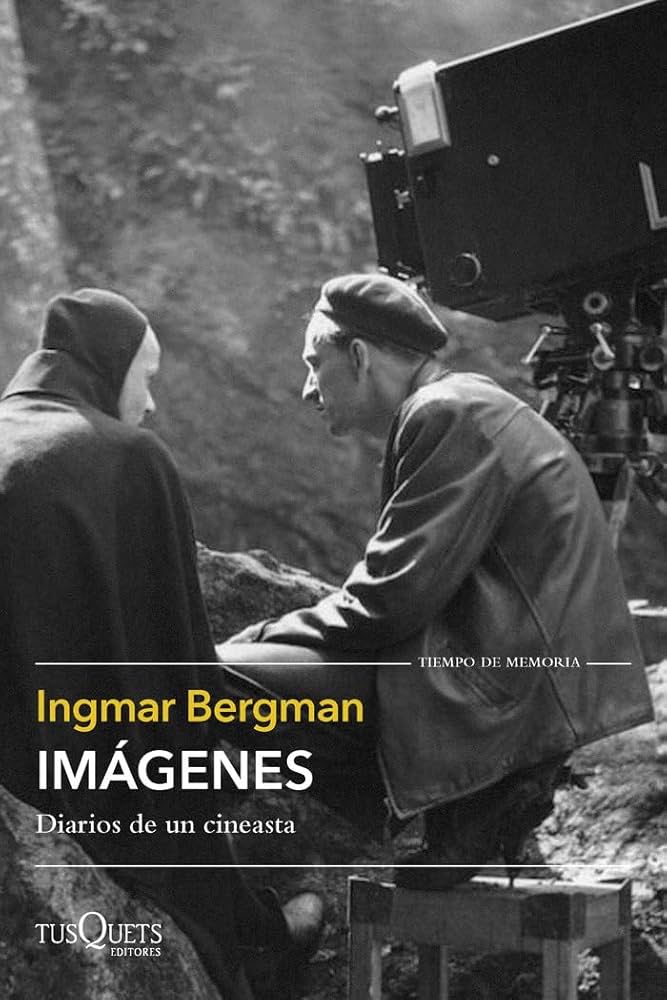Por Waldo González López
«He viajado un rato por la calle de bastidores vagamente alumbrada que es la memoria».
Ingmar Bergman
Hace tiempo, en otra crónica y otro espacio, me declaré autor de la que, desde mucho antes, denominara «Mi pentarquía de directores de cine» y, entre ellos, como guía de aquel barco ebrio ―por decirlo con el título del poema homónimo del joven Arthur Rimbaud―, norteaba la difícil ruta, el también dramaturgo, guionista y narrador sueco Ingmar Bergman, capitán de aquella incambiable nave.
El resto de mi breve, estricto listado, lo conformaban [y aun la integran]: el polaco Andrzej Wadja, el español Luis Buñuel y dos italianos, no menos grandes: Federico Fellini y Luchino Visconti, todos canónicos por sus recordados filmes que identifican sus escuelas y estilos que los ubicaron entre los clásicos de la cinematografía del siglo XX, cuando el séptimo arte se desarrollara a plenitud…
Tan relevante hecho no creo se repetirá en esta aun joven centuria, pues hoy el cine, si bien con novedosas tecnologías y medios, no brilla como en aquella rica época, cuya plenitud se refleja en movimientos, como Expresionismo, Neorrealismo y la nouvelle vague, por recordar apenas tres muestras de Alemania, Italia y Francia, a cargo de realizadores de tales países, como muchos otros de otras tierras.
DE SU VIDA Y OBRA
Leamos un fragmento de su abultado curriculum vitae:
Ingmar Bergman nació en Upsala, Suecia, en 1918 y falleció en 2007. Se licenció en literatura e historia del arte con una tesis sobre el gran dramaturgo August Strindberg, renovador del teatro sueco y precursor del teatro de la crueldad y del absurdo.
Mas, reflejaría desde temprano, primero la creencia en Dios y, luego ― como Miguel de Unamuno en España―, la duda de su existencia: mundo metafísico religioso que tanto influyera en su niñez y su adolescencia, como su incómoda relación con su hermano mayor, cuyo carácter distinto y distante los alejaría desde temprano. contemporáneo. Dirigió hasta 1942 el Teatro Universitario y fue ayudante de dirección en el Teatro Dramático de Estocolmo.
UN CINEASTA ESENCIAL
Realizó cerca de 60 cintas para cine y televisión: 48 largometrajes y doce cortometrajes. Su filmografía se extiende en un vasto haz que va de 1944 a 2003 y es considerada una obra maestra del cine mundial, por sus temas existenciales y psicológicos.
Dirigió su primera película, Tortura, en 1944 y su última, Saraband, en 2003. Su consagración internacional llegaría en 1955 con Sonrisas de una noche de verano, a partir de entonces, merecería diversos premios, entre muchos otros, en los festivales de Cannes, Venecia y el Oscar al mejor filme de habla no inglesa en tres ocasiones por La fuente de la virgen (1959), Como en un espejo (1969) y Fanny y Alexander (1981-1982).
Sus filmes exploran profundos temas existenciales, como el sentido de la vida, la soledad, la culpa y el silencio de Dios, casi siempre a partir de sus praxis personales y relaciones. Su cine se identifica por su intensidad dramática, diálogos ricos y una atmósfera introspectiva, méritos que le valdrían el reconocimiento de grandes cineastas, como Woody Allen, y de la más seria crítica: por solo citar uno de los elogios que mereciera su filmografía, reproduzco el breve pero decisivo de David Denby, en The New Yorker: «Bergman fue el cineasta más influyente».
Fue, sin duda, un prolífico artista que compartió su vasto talento de realizador y guionista cinematográfico con el teatro y la televisión, dirigiendo numerosas piezas a lo largo de su carrera. Vasto creador, escribiría y publicaría, además, doce obras, como las novelas: La buena voluntad (1991), Niños de domingo (1993) y Confesiones íntimas (1996).
LIBROS
La linterna mágica es el título del excelente volumen de memorias de Ingmar Bergman, cuya primera edición en español publicara, en 1995, la rigurosa Colección Fábula, de Tusquets Editores, traducido por Marina Torres y Francisco J. Uriz.
Mas, tres años antes, en 1992, las propias Tusquets Editores, por su Colección Tiempo de Memoria, habían entregado otro significativo libro que ¿completara? la magna carrera del extraordinario cineasta: Imágenes. Diarios de un cineasta, traducido por Francisco J. Uriz y Juan Uriz Torres.
Ambos volúmenes resultan un amplio fresco de la vida y obra del laureado creador, quien, en ambos libros, ofrece una extensa e intensa autobiografía como un amplio panorama de la cinematografía y la escena de su patria, a la que el inolvidable cineasta, como asimismo teatrista y narrador tanto aportara.
En consecuencia, en estas Notas al margen, abordo el segundo volumen, Imágenes. Diarios de un cineasta, cuya relectura he disfrutado este mismo año. Ante todo, en este libro esencial asombran varios tópicos que revelan diversas características de su carácter y su quehacer. El original exordio, extraído de su Diario de trabajo, ya revela su distintivo afán creacional. Leámoslo:
Mi pieza comienza con el actor que baja al patio de butacas y estrangula a un crítico, y lee en voz alta, de un pequeño cuaderno negro, todas las humillaciones sufridas que ha anotado. Luego vomita sobre el público. Después […] se va y se pega un tiro en la frente.
Por su carácter vanguardista, el anterior prefacio revela al Bergman deudor de dos movimientos escénicos del pasado siglo: el teatro de la crueldad, creado en 1939 por el francés Antonin Artaud, y, sobre todo, el teatro del absurdo, cuya creación compartieran el rumano-francés Eugène Ionesco y el irlandés Samuel Beckett, y secundaran el francés Jean Genet y el británico Harold Pinter, surgido como reacción a la Segunda Guerra Mundial, y la desilusión de la sociedad ante un mundo nonsense.
Su doble filia escénica-cinematográfica le llegaría en la infancia, cuando sus padres le obsequiaran el pequeño teatro de marionetas, que sería su juego y afición; el cine llegaría después.
Mas, tales divertimentos, aunque serían decisivos en su rica y compleja existencia, se verían empañados por el severo carácter del padre, quien, con su terca personalidad, contribuiría a la difícil infancia del brillante hijo de un pastor luterano: ello constata en su formación sustentada en preceptos luteranos: «Casi toda nuestra educación estuvo basada en conceptos como pecado, confesión, castigo, perdón y misericordia, factores concretos en las relaciones entre padres e hijos y con Dios», escribe en sus memorias.
Y añade: «Los castigos eran algo completamente natural, algo que jamás se cuestionaba. A veces eran rápidos y sencillos como bofetadas y azotes en el trasero, pero también podían adoptar formas muy sofisticadas, perfeccionadas a lo largo de generaciones».
De hecho, no pocas de sus obras se basarían en esos temores y relaciones violentas. El ritual del castigo y otras anécdotas de su infancia las escenificaría en una de sus más reconocidas cintas, Fanny y Alexander, en la que Alexander es un niño de diez años y alter ego del pequeño Ingmar. Asimismo, otros ejemplos se constatan en otras de sus muy logradas cintas, como El rostro, El séptimo sello, Fresas salvajes, La fuente de la virgen y Los comulgantes.
En todas las secciones de Imágenes… ―de Sueños soñadores a Apéndices, pasando por Primeras películas, Farsas farsantes, Incredulidad-Fe, Otras películas y Comedias-Regocijos, entre otros rasgos que convencen al autor de estas Notas al margen, como espero que a los lectores― se advierten no pocos rasgos definitorios del valioso volumen: en primer lugar, la sinceridad revelada por el realizador, que mucho valoro, pues ella constata la autenticidad de estas 390 páginas y, a un tiempo, valiosa crónica poética, evocadora de los formidables guiones de algunos de sus inolvidables filmes, tales: Sonrisas de una noche de verano (1955), El séptimo sello (1956) Fresas salvajes (1957), El rostro (1958), La fuente la virgen (1959), Persona (1965) y Gritos y susurros (1971), entre otros solo visionados en la Cinemateca de Cuba, por su prohibición en la Isla-Cárcel, como varios filmes no menos recordables de otro grande: Andrzej Wadja, filmados tras los sucesos acontecidos durante las revueltas polacas que darían al traste con el socialismo, momentos decisivos, algunos de los que este cronista fuera testigo, en 2007, durante una estancia en Varsovia y Cracovia, de 21 días, a propósito de haber obtenido el Premio La Edad de Oro.
Subrayo otros rasgos, como la extrema sensibilidad que ―aliada a la sinceridad― se agradecen y engrandecen la lectura de estas páginas. He aquí algunos ejemplos entre los numerosos que aparecen: en la página 17 del capítulo dedicado a su filme de sesgo autobiográfico Fresas salvajes: «Me di cuenta, firme y brutalmente, de que había concebido la mayoría de las películas en las entrañas del alma, corazón, cerebro, órganos genitales y sobre todo en las tripas».
Justamente, aquí reafirma lo que dije arriba sobre el papel de sus progenitores en su vida y el reflejo en su cine: «Sostenía una amarga lucha con mis padres. Ni quería ni podía hablar con mi padre. Mi madre y yo buscábamos una y otra vez una reconciliación personal, pero había demasiados cadáveres en los armarios, demasiados malentendidos infectados. Nos esforzábamos, ya que verdaderamente queríamos hacer las paces, pero fracasábamos continuamente».
Por ello, su infancia sería tatuada en su indeleble memoria, tal asimismo confiesa: «La circunstancia real es que vivo continuamente en mi infancia, deambulo por los oscuros cuartos, paseo por las silenciosas calles de Upsala, estoy delante de la casa de verano, escuchando el inmenso abedul. Me desplazo en cuestión de segundos. En realidad, vivo continuamente en mi sueño y hago visitas a la realidad».
No obstante, haría las paces consigo y con sus padres: «[…] el impulso que mueve a Fresas salvajes es un intento desesperado de justificación, dirigido hacia unos padres indiferentes y míticamente exagerados […] Mis padres se convirtieron en personas de proporciones normales muchos años después, mi odio infantilmente amargado se diluyó y desapareció. El afecto y la comprensión mutua nos unieron».
El capítulo que se ocupa de su cinta La hora del lobo, lo inicia con este aserto veraz: «A veces los demonios ayudan. Pero has que ir con cuidado. A veces pueden ayudarte a llegar al infierno». Y solo varias líneas después, adjunta: «Hay un punto determinado en el que la autodisciplina […] pasa a ser autocoacción, que es jodidamente dañina».
Otra muestra de las tantas que revelan su veracidad, no común en las autobiografías de creadores [de las que soy inveterado lector], es la siguiente: «No tengo mucha paciencia para con mis quejas ni para con las de otros. La abrumadora ventaja y desventaja de ser director es que, verdaderamente, no tiene a nadie a quien echarle la culpa».
El cine: «un idioma que literalmente habla de alma a alma en giros que, de una manera casi voluptuosa, se sustraen al control del intelecto».
Ingmar Bergman
PERSONA
Del excelente filme de Bergman: Persona (1965), no olvido su alta calidad ni la censura impuesta por el adulador y enamorado del tirano: Alfredo Guevara, quien quiso ver en el tema de la cinta: lesbianismo, y no el real motivo sicológico: juego de identidades e intercambio de identidades.
Tal hecho acontecería durante la segunda mitad de los 60s., cuando, alumno de Diseño Escenográfico y Musicalización y Sonido en la Escuela Nacional de Artes Dramáticas [Escuela Nacional de Arte], varios alumnos fuimos invitados, por la grabadora bonaerense, Susana Turiansky [1924], al secreto estreno de la valiosa cinta, no menos secreta que llamábamos La Sala 8 [v.g. Chejov] del ICAIC.
Susana había sido merecedora del Premio del XV Salón Nacional de Dibujo y Grabado en la Buenos Aires de 1952 y tuvimos la suerte de que fuera nuestra profesora de Diseño Escenográfico. Aún recuerdo sus cultas clases combinatorias de diseño, teatro, narrativa y, sobre todo, poesía (¡cómo disfrutamos hablar de mi/nuestro preferido Borges!) Mucho después supe con pena que fallecería en 2002.
Propongo la lectura de los siguientes apuntes, tomados del capítulo homónimo, dedicado a ese incambiable filme, cuya idea surgiera tras la entrega a Bergman del selectivo Premio Erasmus, del que escribiera su «consideración» al recibir el singular lauro, creado por el Príncipe de Orange, patrón de la Fundación, merecido por figuras de la cultura, la educación y la política que aportaran una contribución relevante en la construcción de Europa.
De tal suerte el prestigioso lauro ―en honor a Erasmo de Róterdam (1467-1536), Príncipe de los Humanistas del Renacimiento, estudioso de los textos bíblicos― lo recibirían, entre otras figuras, el artista plástico Marc Chagall (1960), los cineastas Charles Chaplin e Ingmar Bergman (1965), el escultor Henry Moore (1968), el educador Jean Piaget (1972), el bailarín Maurice Béjart (1974) ―cuyo Ballet del Siglo 20 disfruté en su única actuación en La Habana― y el presidente y dramaturgo Václav Havel (1986).
La “consideración” a la que se refiere Bergman la titularía La piel de la serpiente y la publicaría como prólogo a Persona. Mas, él lo corroboraría: «Escribí La piel de la serpiente en directa relación con el trabajo de Persona».
Escribe Bergman:
Si se lee el texto de Persona, puede parecer una improvisación. Pero está planificado con extrema minuciosidad. A pesar de ello, nunca he hecho tantas tomas durante ningún otro rodaje. […] Cuando en el otoño volví al Teatro Dramático, fue como volver a las galeras. Sentía la diferencia entre el absurdo trabajo administrativo del teatro y la libertad con Persona. Alguna vez he dicho que Persona me salvó la vida. Si no hubiese tenido fuerzas para terminarla, probablemente hubiera quedado fuera de combate. Fue significativo que, por primera vez, no me preocupase de si el resultado fuese popular o no. […] Hoy tengo la sensación de que en Persona ―y más tarde, en Gritos y susurros― he llegado al límite de mis posibilidades. Que, en plena libertad, he rozado esos secretos sin palabras Que solo la cinematografía es capaz de sacar a la luz.
LOS ELENCOS: ACTRICES Y ACTORES
He aquí otro factor que no paso por alto: los elencos escogidos por Bergman para sus memorables filmes, en los que su rigurosa dirección perfeccionaría la óptima calidad de sus interpretaciones.
Sin ir más lejos, en Persona, la conjunción del admirable dúo interpretativo de Liv Ullmann, en Elisabeth Vogler [la actriz] y Bibi Andersson, en Alma [la enfermera], constituye el compendio ideal, hasta el punto de resultar insuperables.
Claro, la exigencia de Bergman se acompañaba del conocimiento de las técnicas interpretativas por su particular talento del que no pocos realizadores carecen, por lo que se valen de los directores del casting, que mucho le facilitan al realizador su compleja labor de deus ex machina.
Bergman admiró y amistó con varios de los mejores actores suecos, como Gunnar Björnstrand, quien protagonizara seis de clásicas cintas: Una lección de amor, Noche de circo, El séptimo sello, Sonrisas de una noche de verano, El rostro y El rito[m1] .
Victor Sjörnstrand, Max von Sydow y Erland Josephson fueron, asimismo, decisivos, como las míticas Bibi y Harriet Andersson, Gertrude Fridh, Liv Ullmann, Lena Olin, Eva Dahlbeck…
Y resume el justo exordio de esta suerte:
Cuando por fin los actores se hacen cargo de mis palabras y las transforman en sus propias expresiones, yo generalmente he perdido el contacto con el sentido original de las réplicas. Los artistas dan nueva vida a escenas masticadas hasta la saciedad. Me pongo prudentemente contento y un tanto satisfecho…
Espero, lectores, que les entusiasme este sencillo homenaje a mi admirado realizador sueco Ingmar Bergman y adquieran su valioso volumen: Imágenes. Diarios de un cineasta.