Por: Gabino La Rosa Corzo
«Ninguna estrategia puede reivindicar la posición del monopolio exclusivo de la verdad».
Marvin Harris
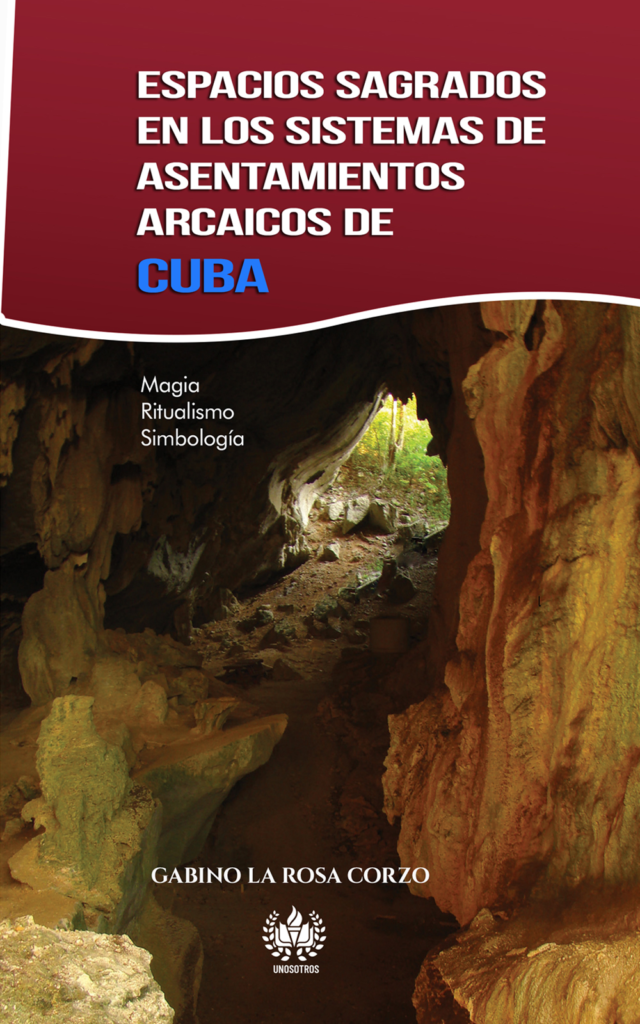
Me gustaría iniciar el presente capítulo con la pregunta: ¿Qué buscan los arqueólogos de Cuba en las cuevas funerarias de los arcaicos?
Estoy convencido que si los excavadores de los sitios funerarios se interrogaran a sí mismos sobre qué persiguen en este tipo de trabajo, titubearían ante lo inesperado de la cuestión.
Las excavaciones en los espacios mortuorios aborígenes han generado una profunda fascinación a lo largo de los últimos 150 años en la isla, pero en muy pocas ocasiones estas van dirigidas a la búsqueda de respuestas a las interrogantes planteadas con antelación.
Cada nueva intervención, casi siempre marcada por factores fortuitos, fue emprendida como algo totalmente nuevo, y los presupuestos develados en los trabajos anteriores apenas fueron tomados en consideración. Los hallazgos inesperados de objetos, fenómenos, relaciones o contextos, más bien se encaminaron al registro minucioso de los detalles, mientras se perdían otros valores, de similar o mayor importancia, por la ausencia de objetivos científicos que guiarán la búsqueda.
Esto hizo que una parte de los acontecimientos originados por la intervención arqueológica en cuevas funerarias de los arcaicos se convirtieran en el show de la prensa escrita y televisiva, y que conclusiones poco reflexivas y apresuradas creara expectativas poco recomendables para este tipo de investigación. El estudio arqueológico de los cementerios aborígenes es un trabajo no solo de gran complejidad técnica y teórica, sino también de grandes implicaciones filosóficas y éticas.
Las excavaciones en los espacios relacionados con la muerte buscan, en primer lugar, reconocer el tratamiento ofrecido a los difuntos en cada sociedad; determinar las posiciones y orientaciones de los restos humanos; objetos acompañantes; profundidades de las tumbas; manipulaciones pre y postmortem, fechados, ADN y pruebas de alimentos más allá de las evidencias de los residuos, en fin todo lo que puede aportar al conocimiento de los seres humanos sepultados. Pero todos esos tratamientos aplicados a las evidencias mortuorias, que hoy son imprescindibles para conocer al individuo inhumado, no lo es todo. La arqueología, como ciencia social o histórica, tiene como misión, buscar y desentrañar las tradiciones culturales de aquellas sociedades; los cambios que se producen en ese campo; definir el imaginario colectivo que las movía y perpetuaba. Por esto, se hace necesario traspasar el umbral de la persona enterrada y adentrarse en las tradiciones de los individuos que le sepultaron, para así definir lo que expresan esos espacios, objetos y contextos, acerca de la sociedad y la época objeto de estudio.
Asimismo, la arqueología profundiza en la cultura, las tradiciones y las manifestaciones del pensamiento religioso, aunque para ello, tenga que moverse en el terreno de la teoría y los símbolos y, sus significados; valerse de un cuerpo de categorías vertebrado en el terreno internacional, el cual ha privilegiado el estudio de los espacios fúnebres aborígenes, con miras a explicar los complejos procesos mentales del hombre arcaico.
El laboratorio en el que se procesan los conceptos y categorías científicas, o sea, el lugar donde se contrasta, evalúa y sintetiza, es el cerebro humano. De ahí, que sea particularmente complejo este nivel de trabajo relacionado con la reconstrucción de los ritos funerarios y sus símbolos. A su vez, eso explica el porqué encontramos resultados tan disímiles, y en ocasiones incoherentes, a lo largo de esta exégesis.
El asunto es tan serio, que rebasa con creces las intenciones de los entusiastas excavadores e intérpretes de los registros existentes, quienes, en buena medida, han tratado de balbucear respuestas sin contar con las herramientas teóricas necesarias.
Los debates más recientes condujeron a interrogantes muy serias sobre la variabilidad de las prácticas mortuorias y la posibilidad de reconstruir la ideología de cualquier cultura, sobre todo, si son culturas desaparecidas.
La arqueología tradicional consideraba que los sitios funerarios expresaban el mundo de las creencias religiosas, y la presencia de objetos acompañantes se interpretaba, directa y mecánicamente, como una consecuencia de esas ideas. De esta manera, se establecía una analogía formal basada en fuentes históricas y tradiciones orales, para arribar a una descripción formal que pretendía explicar la religión en esos grupos.
Durante los años finales de la década de los años sesenta y el transcurso de los setenta, a escala internacional, se produjo una verdadera renovación en las maneras de ver y explicar las costumbres funerarias no solo de los diferentes pueblos arcaicos, sino general (Binford, 1971; Brown, 1971; Saxe, 1970 y Tainter, 1978). Por aquel entonces se consideraba, basados en determinados presupuestos teóricos, que los estudios arqueológicos en sitios funerarios posibilitaban extraer información valiosa sobre las relaciones sociales de las sociedades del pasado (Gamble et. al., 2001). Dicha tesis viabilizó el debate dentro de la corriente teórica de la Nueva arqueología, la cual trazó como principio, que las costumbres funerarias expresan la realidad social. Y se avanzó en el estudio de las relaciones y complejidades de las estructuras de las sociedades, y cómo estas cuestiones se reflejaban en el tratamiento de los difuntos. Sin embargo, en el seno de esa Nueva arqueología se hicieron llamados a la cordura; reclamo incentivado por una de sus variaciones: la arqueología procesual. Justo fueron estos enfoques procesualistas los que sugirieron que la reconstrucción de los significados subjetivos en los espacios de la muerte era un terreno movedizo.
Ian Hodder consideró (1988), que en la arqueología tradicional la escala de inferencias para llegar al campo de las ideas había resultado inservible, pero reconoce la existencia de un creciente interés por ocuparse de las ideas, los significados y la ideología. En su criterio aprecia como en este terreno se avanza en la misma medida que es reconocida —la existencia de vínculos sistémicos entre lo material y lo ideal— (Hodder, 1988:183). Al defender la idea de la existencia de los niveles sistémicos entre lo material y espiritual, se justifica el estudio de los símbolos y los rituales en el campo de la arqueología, (Idem, 184).
Haciendo un recuento sobre el tema, Matthew Johson (2000), aprecia lo mismo, pero apunta nuevas ideas. Según él, las teorías arqueológicas siempre han tenido en su enfoque posturas positivistas ante la imposibilidad de constatar lo que las personas piensan, pues las ideas no plasmadas resultan imposibles de verificar; además, los principios positivistas excluyen del terreno de la arqueología, las acciones humanas.
Si se parte de esta teoría, el pensamiento religioso y los ritos que le acompañan difícilmente formarán parte de las agendas de los arqueólogos que se aferran a los datos.
Pero quizás, ahí se encuentre la respuesta al hecho de que la mayoría de las excavaciones en cuevas funerarias del occidente de la isla se han ajustado, de manera general, a la descripción de las variables mortuorias expresadas en el número de entierros, edades, género, posiciones, objetos acompañantes y algunas observaciones que expresan relaciones entre fenómenos diferentes, sin que se intentara destapar el significado de dichas relaciones.
Contradictoriamente, y por razonamientos científicos, los estudios arqueológicos nunca están desligados por completo de los significados de los objetos, pues al estudiarse las evidencias materiales es imposible desvincularse de los principios filosóficos y teóricos en general.
Muchos otros arqueólogos, como Renfrew y Zubrow (1994), defienden la posibilidad de identificar el comportamiento religioso mediante procedimientos arqueológicos. Por su parte, Flannery y Marcus (1993:260), afirman que el estudio del pensamiento cosmogónico, la religión, la ideología, así como la iconografía, constituyen áreas legítimas del análisis cognitivo fundamentado en empíricos datos materiales.
Vicente Lull, de la Universidad Autónoma de Barcelona —en un memorable artículo publicado en el año 2000—, afirma que, para el pensamiento arqueológico a partir de la Nueva arqueología, los restos funerarios no reflejan de forma directa la realidad social. Tampoco, las variables funerarias muestran, fielmente, el estado individual, y los modelos particulares no pueden catalogar a niveles sociales y universales. Para él, los contextos sepulcrales son guiones particulares del forcejeo entre las fuerzas del grupo y el simbolismo. Al respecto, opina que: «Dado que un cadáver no puede organizar su propio entierro, el entierro es un medio para evaluar el estado de la sociedad: son los grupos de intereses de la sociedad los que se manifiestan a través del ritual, y no el difunto […] el tratamiento de los entierros lejos de diferenciar los individuos en planos éticos o políticos, son una expresión de los grupos socioeconómicos» (Lull, 2000:576), y propone, entre otros presupuestos:
Los entierros son depósitos de la labor social.
No existe un isomorfismo necesario entre la condición de vida del individuo y el reconocimiento social que se otorga post mortem. Un cadáver no puede llevar a cabo su propio entierro.
Los restos funerarios son una expresión directa de la existencia o ausencia de grupos de intereses.
Las asimetrías entre cementerios denotan las asimetrías en el consumo social. Las diferencias en el tratamiento del entierro no son un reflejo de diferencias entre individuos, sino más bien de los grupos socioeconómicos y socioideológicos (Lull, 2000:579).
Las aseveraciones anteriores evidencian que, el terreno fomentado por las interrelaciones de la ideología y el pensamiento religioso con las evidencias arqueológicas, es actual campo de grandes discusiones a escala internacional, por lo que no basta excavar bien un sitio y obtener buenos datos. Es requisito adentrase en este terreno del debate.
Enfoques similares al anterior han asumido autores como Castro (et. al., 1995) y MacDonald (2001), quienes evalúan las posibilidades de la arqueología de la muerte. Desde ese ángulo se consideró que, siendo la exploración de los significados de los rituales y el carácter simbólico de los datos una empresa riesgosa, el uso de fuentes diversas y metodologías diferentes podía ayudar a una mejor reconstrucción. Así también lo han visto Gamble, Walker y Rusell (2001), quienes consideran que las dificultades pueden sobrepasarse con el uso combinado de la información procedente de varias fuentes y metodologías, lo cual probaron con sus investigaciones en torno a las dimensiones sociales y simbólicas de las prácticas funerarias de los chumash, en California.
Por su parte, Shimada (et. al, 2004), criticó la visión estática centrada en los objetos, mientras los restos óseos servían solo para identificar el género, la edad, enfermedades y traumatismos; a su vez señala que de los aspectos del ritual mortuorio y su simbología, se apuntaban algunas conjeturas de poca sostenibilidad teórica y artefactual. Este autor llamó la atención acerca del carácter positivista que dichos análisis podían tener, pues según su criterio, los vivos no siempre actúan de manera pasiva y mecánica ante el proceso funerario, hecho que posibilita la aparición de actos y cosas que difieren de las costumbres establecidas. Asimismo, apeló a los recursos de la bioarqueología, y en sus trabajos —desarrollados en Perú bajo presupuestos arqueológicos—, tomó en consideración las dimensiones biológicas y culturales, y pudo probar las complejidades y persistencias de las relaciones de género, así como del ritual funerario. Él mostró como el tratamiento mortuorio puede diferir dentro de una misma cultura.
Los debates más recientes subrayan que la muerte y las prácticas de tratamiento a los cadáveres es un fenómeno que depende de factores biológicos, tafonómicos, sociales e ideológicos, así que los resultados dependerán de las perspectivas del estudio, lo que se proponga el mismo y los medios que se utilicen. A partir de esta base, la arqueología de los espacios fúnebres se ha acercado a los límites y vínculos entre los símbolos y la cosmogonía (Cannon, 1989 y Parker Pearson, 1982 y 2001).
En una compilación en torno a las perspectivas de la arqueología en el estudio de los rituales, la religión y la ideología, de la Sociedad de Arqueólogos Americanos, se presenta un balance sobre tratamiento de estas categorías en importantes publicaciones periódicas de los Estados Unidos. Pero también, los tratamientos a la economía, la política, el ritual y la religión han aumentado sus estudios en los últimos treinta años, siendo la religión y el ritual los más favorecidos por dos de las publicaciones. Esto demuestra el interés que internacionalmente han cobrado los estudios referentes al culto y la religión de las sociedades aborígenes de Centro y Suramérica, lo cual nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de aunar los esfuerzos de todos los profesionales interesados en esta temática, con el fin de superar los viejos estancos y parcelas que se producen como consecuencia de resabios positivistas.
Los espacios mortuorios de los arcaicos nos brindan la posibilidad de acceder a la ideología, tradiciones, ritualismo y manifestaciones religiosas, con independencia de otras cuestiones de importancia que se deben tener presente y a las que se pueden acceder mediante el estudio de los indicativos arqueológicos y los análisis de laboratorio. Por tanto, es hora, ya que los arqueólogos cubanos debatan y precisen en sus agendas la búsqueda del pensamiento religioso de los arcaicos de la isla.
Dentro del estudio de los rituales asociados a la muerte en este estadio histórico, a partir de evidencias arqueológicas conocidas, es necesario darle prioridad a aquellos lugares, en particular, en los que durante generaciones los aborígenes arcaicos enterraron a sus difuntos.
La carga simbólica de este principio excede los presupuestos de los simples entierros en lugares de habitación. En este caso, las sepulturas ocasionales tal vez pudieron romper las capas culturales acumuladas durante las cíclicas ocupaciones de los lugares, o expresar un primer momento de ocupación, como parece ocurrir en cueva de la Pintura; situación explicada con anterioridad.
No existen pruebas cronológicas que permitan inferir que ambos tratamientos tienen respuestas en los diferentes momentos de ocupación efectuados por grupos de distintos niveles. Por lo tanto, y por el momento, solo se pueden deducir variaciones de carácter cultural. ¿Se tratará de grupos de diferentes tradiciones?
Estas diferencias se manifiestan a nivel insular y ocurren a lo largo de todo el país, en el cual existen pequeñas cuevas que sirvieron de habitación y en las que enterraron a sus muertos; en otras, solo se practicaron inhumaciones. Pero lo más embarazoso es cuando esta dicotomía se presenta en el mismo lugar. Tales son los casos Marién 2 y Bacuranao 1, en los que se identificaron espacios solo para enterrar, y otros cercanos, en los que había sitios de habitación. En el caso de Bacuranao 1, aparte del cementerio, en el área de habitación se exhumaron cuatro entierros.
Una variante de esto último pudiera encontrarse en cueva Calero. Según nuestra experiencia y conocimiento directo del área, en la cueva funeraria de Calero, los aborígenes sepultaban a sus difuntos, mientras ocupaban varias cuevas cercanas al cementerio, en calidad de sitios de habitación o campamento, pero los fogones de dicha cueva, donde había restos alimenticios, no eran, a mi juicio, residuos de hogares habitados, sino de banquetes funerarios.
Tratar de explicar estas diferencias cuando se carece de series de fechados y amplias excavaciones con sistemáticas de campo confiables, es verdaderamente aventurado.
No obstante, es poco probable que un grupo, el cual utiliza el área sepulcral por excelencia y donde se aprecian ritos funerarios de cierta complejidad en una cueva usada para estos fines durante décadas o siglos, sea el mismo grupo que emplee un sitio cercano como habitación, y sepulte en ella. Es difícil que cambios tan drásticos tengan como fundamento mudanzas de conducta en el seno de una misma banda. Eso nada más se explicaría ante la existencia de diferenciaciones sociales que justifiquen el nivel de elección para que tan solo unos pocos sean sepultados en el lugar escogido, o de tabúes vinculados a las condiciones del fallecimiento. Pero no hay diferencias en las variables en el tratamiento mortuorio ni de edad, género o patologías que demuestren tales preferencias. Por lo menos, hasta donde han llegado los trabajos de campo en la actualidad.
Puede ser que pequeños grupos del mismo estadío histórico, aunque con diferentes tradiciones, se moviesen cíclicamente por esas regiones y ocuparan de manera indistinta eso lugares, procurando así, algunos de ellos, un área de habitación con entierros, mientras otros, tan solo iban al lugar para realizar el ritual funerario.
El carácter sagrado que parece identificar los cementerios en cuevas, el cual se explica por el carácter selectivo y reiterado, es prueba de las diferencias de ambos conceptos y del ritual funerario. Y fíjese que digo concepto y no tratamiento del difunto, porque en realidad no se observan diferencias significativas entre uno y otro tratamiento.
En ambos casos, se presentan similitudes culturales generales refrendadas por los contextos y evidencias de las industrias líticas y de concha, como también por las sistemáticas inhumatorias, tales como: entierros secundarios; uso de ofrendas; de colorante rojo, y las posiciones y orientaciones de los cuerpos. Por lo tanto, las diferencias escapan al simple registro de las variables mortuorias. Unos tienen un concepto que vincula a los muertos con un espacio sagrado, y esto es un símbolo; mientras otros, simplemente, abandonan el cadáver o lo sepultan en el sitio de habitación, donde se desarrolla la vida cotidiana, o sea, en el espacio contaminado, profano. Más todas estas interrogantes escapan, por el momento, de una respuesta convincente. Cualquier cosa que se afirme al respecto, se encuentra en el terreno de las conjeturas.
Continuará con:
El primer símbolo del ritual funerario: El lugar seleccionado
[…}
————
Gabino La Rosa Corzo (Cárdenas, Matanzas, 1942). Doctor en Ciencias Históricas, especialidad Arqueología. Profesor e investigador titular. Ha participado en calidad de invitado en varios encuentros de la Sociedad de Arqueólogos Americanos. Ha sido profesor invitado en el Centro de Altos Estudios de Puerto Rico y el Caribe, en la Facultad de Antropología de la Universidad Federal de Pelotas, en Rio Grande del Sur y en la Universidad de Campinas, en Sao Paulo. Tiene publicadas varias decenas de artículos en revistas especializadas en Cuba, República Dominicana, Colombia, Puerto Rico, España, Brasil y Estados Unidos; así como los textos: Los cimarrones de Cuba ( La Habana, 1988), Armas y Tácticas defensivas de los cimarrones de Cuba (La Habana, 1989); Los palenques del oriente de Cuba: Resistencia y Acoso (La Habana, 1992); Costumbres funerarias de los aborígenes de Cuba (La Habana, 1995), Arqueología en sitios de contrabandistas (La Habana,1995), Runaway Slave Settlements in Cuba: Resistance and Repression (North Carolina, 2003), Cazadores de Esclavos (La Habana, 2004) y Tatuados: Deformaciones étnicas de los cimarrones en Cuba (La Habana, 2011); Henry Dumont: Los orígenes de la antropología en el Caribe, (San Juan de Puerto Rico, 2013). Participó con Antonio Curet y Shanon Lee Dawdy en la edición del título: Dialogues in Cuban Archaeology (Alabama, 2005) y con Antonio Curet y Susan Kepet en: Beyond the Blockade. New Currents in Cuba Archaeology (Alabama, 2010).
